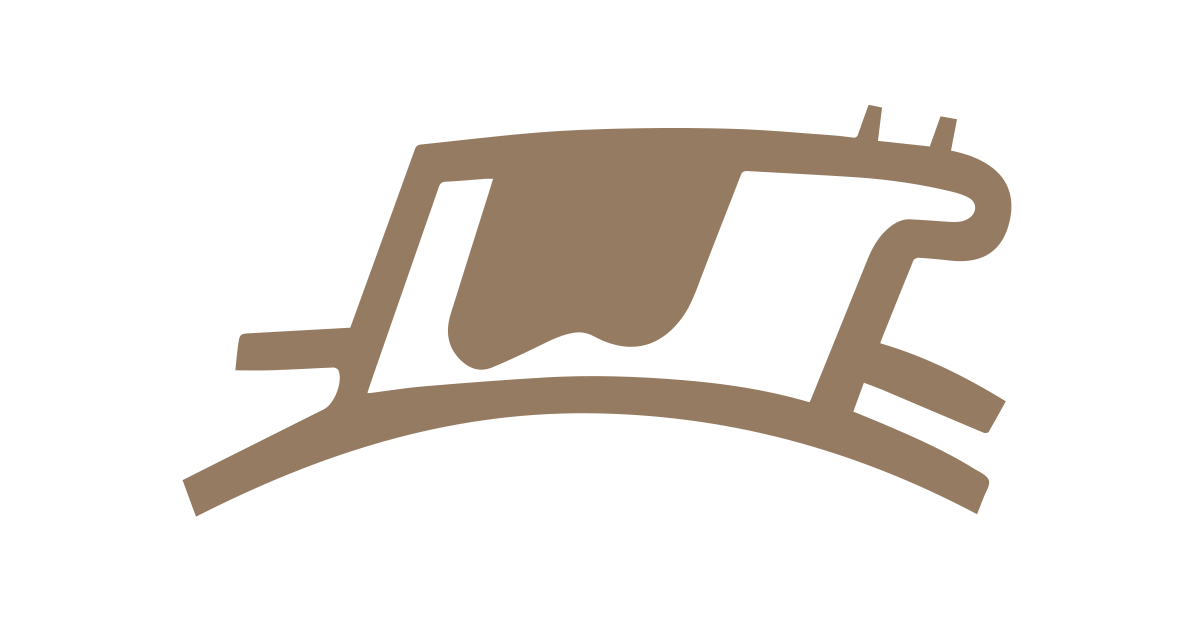Comida, territorio y cuidados: Colectivo Amasijo
Entrevistamos a Martina Manterola, cofundadora del Colectivo Amasijo, sobre cómo crear espacios cooperativos y tejer estrategias para hacer más sostenibles las formas en las que consumimos nuestros alimentos.
La seguridad y la soberanía alimentarias no son términos intercambiables. Por el contrario, guardan una relación un poco menos que antagónica. A la primera la definen la disponibilidad palmaria de alimentos nutritivos en un territorio y la oportunidad que tienen sus habitantes para acceder a ella sin trabas económicas ni materiales. En cambio, la segunda tiene su raíz en el reconocimiento de las consecuencias y los fundamentos de una pretensión así de generalista: en esencia, se trata de una crítica sobre los efectos que los modos en los que hoy se produce, se distribuye y se consume la mayor parte de nuestra comida tienen en la salud, la organización campesina, el medio ambiente y la propia calidad de las cosas que nos llevamos a la boca.
La soberanía alimentaria es más basta que la seguridad, pues no se agota en una preocupación irrestricta y utilitaria por el abastecimiento: también reconoce que la producción intensiva de alimentos puede ser un problema en sí mismo si continuamos obviando esa otra enramada de complicaciones que la circundan, como la distribución y el transporte contaminantes, los desiguales servicios de almacenamiento y el manejo desordenado de los desechos. Abrazar la perspectiva de la soberanía es también una aspiración por transformar las condiciones de la producción, por ejemplo, o desbaratar las políticas agrarias entregadas a la utilidad, reconocer y celebrar las manos y los saberes que hacen brotar de la tierra el sustento, defender la autodeterminación de las comunidades productoras, disolver toda clase de coacción extraterritorial que subordine los arreglos alimentarios locales o garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos.
Por supuesto, aunque esta perspectiva se presenta como un avance en relación con las direcciones sordas de la seguridad alimentaria, aún tiene aristas perfectibles. En el mundo existe un sinnúmero de personas y agrupaciones que trabajan tanto para encontrar estrategias que nos permitan consumar estas metas como para extender sus alcances. Uno de ellos es el Colectivo Amasijo, un proyecto ecofeminista mexicano desde donde “un amasijo de mujeres de diferentes edades y profesiones” promueve prácticas y ejercicios multidisciplinarios que encauzan la reflexión sobre los orígenes (geográficos, culturales, tecnológicos, políticos) de la comida, dignifican el campo y cuidan “del territorio, de las relaciones y de ellas mismas”.
Hace unos días hablamos con Martina Manterola, una de las fundadoras del colectivo, para ahondar en esta diferencia y hablar del trabajo de esta agrupación.
LVI: ¿Colectivo Amasijo nació de las reflexiones que separan la soberanía de la seguridad alimentaria? ¿Cuál es su origen?
MM: Aunque surgió de la preocupación por conocer de dónde vienen nuestros alimentos, nuestra mayor inquietud es ampliar la concepción de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, nos interesa señalar que no siempre incorpora una perspectiva de género, cuando más del 50% de nuestros alimentos son producidos por mujeres, pero somos dueñas de menos del 2% de la tierra —¿cómo cuidamos a las mujeres que alimentan a esta humanidad?— Al no ser dueñas de sus campos, la mayoría depende de la tierra comunal, de modo que la dignificación de sus vidas está subordinada a la defensa del territorio, entendido como el lugar donde se consiguen riquezas concretas para seguir reproduciendo la vida.
El colectivo nace por este afán de voltear a ver a las mujeres, sus procesos productivos y cómo su vida cotidiana está abocada a cuidar, resistir y reproducir la vida. Eso es lo que hacemos.
Ahora bien, el colectivo no empezó como un proyecto a priori. Cada agosto, durante cinco años, un grupo de mujeres nos juntamos a cocinar tamales. Sobre todo, a Carmen [Serra] y a mí, la parte urbana del colectivo, en esas sesiones se nos fue destruyendo nuestro mundo: por ejemplo, por ellas me enteré de que existen dos temporadas en nuestro territorio, no cuatro, como las estaciones aprendidas en la escuela. También desaprendí que el trabajo colectivo y corporal no es un castigo divino, como lo precisa la iglesia. Pero lo más importante fue haber caído en la cuenta de que organizarnos entre mujeres para un trabajo común que resulte en un bien tangible es una forma de autoorganización que nos ha llevado a más preguntas, como esta: “Si podemos reunirnos para cocinar tamales, ¿para qué otros fines podemos hacerlo?”. Todo esto nos ayudó a alejarnos de la idea de que la única forma de organización posible y participación social se da a través del voto. Nuestra fuerza política está en hacer cosas juntas y decidir las estrategias que queremos para la vida.
LVI: La soberanía alimentaria atraviesa muchos otros tipos de soberanías sociales, culturales, etcétera. ¿Cómo es que este asunto de la comida se relaciona con estos aspectos para estas mujeres?
MM: Lo primero es pensar en la organización política. Eso es lo que rescatamos de la soberanía alimentaria: no se trata solo de saber cómo vamos a conseguir comida, sino también de conocer las bases para generar acuerdos acerca de la producción de nuestros alimentos. Así como necesitamos un ecosistema sano, necesitamos un tejido social sano para que esto pueda suceder.
En el centro de Amasijo somos seis mujeres que venimos diariamente a cocinar y estar juntas, pero tenemos una red de personas en diferentes territorios que están en la tierra cultivando y nos traen las cosas. En esa red también hay hombres y familias. Hablar de mujeres aquí es reconocer su labor de cuidado y el trabajo que se les dio, el cual se ha visto siempre como no-heroico: limpiar y cocinar para volver a limpiar y cocinar mañana. El trabajo de los hombres es, en contraste, más visible (como los edificios). ¿Qué podemos hacer para visibilizar los trabajos efímeros que permiten la reproducción de la vida? Claramente hay un tema social, de cuidados y de organización para que esto pueda surgir.
LVI: ¿Cómo se insertan estos modelos de convivencia y producción en el mundo contemporáneo? ¿Cómo logran ustedes generar espacios para actuar? ¿Qué espacios buscan?
MM: En el momento en el que haces algo en conjunto, rompes con la individualidad.
Tras nuestras sesiones con mujeres y con la escucha de personas cercanas a la tierra, empezaron a emerger estas narrativas de abundancia del territorio. Cuando te cuentan las historias de los ciclos y los climas te das cuenta de que puedes romper la cultura de la escasez si generas una cooperación con la tierra. Para evitar luchas por los recursos, buscamos crear la contra narrativa de la abundancia: que sepamos escucharla y colaborar con los ecosistemas —no intentar imponer formas de vida en los territorios.
LVI: ¿Cómo se insertan proyectos que van de la mano de la comida en esa pretensión?
MM: Creo que la cocina es la respuesta para transformar esto en el ámbito doméstico. No hay nada más doméstico que cocinar: todo mundo lo hace de alguna forma. Lo que hay que cambiar es el lugar donde visibilizamos el “cocinar” y empezarlo a ver cómo la tecnología que transforma el territorio para sostener la vida. A este hay que darle su justa importancia: te interconectas con él a través de la cocina. Cocinar puede relacionarse con el cuidado de ti, de los demás y del territorio, pero también puede lograr lo contrario. Por su parte, comer implica tomar decisiones que afectan muchas vidas, incluida la nuestra…
LVI: Entonces, de lo que se trata es de mostrar que lo público y lo privado no están separados…
MM: Exacto.
LVI: Al principio nos contaste que en el colectivo hay una parte urbana y una rural. ¿Cómo podemos restablecer la comunidad con esos lugares que están tan alejados?
MM: Hay que entender algo: más del 50% de la Ciudad de México es rural. No estamos alejados, solo nos han hecho pensar que sí. Allí, muchas personas siguen produciendo sus alimentos de forma tradicional. La mitad de la comida que nosotras usamos, por ejemplo, viene de Milpa Alta.
No podemos generar un sistema sostenible si no acabamos con la dicotomía productor-consumidor, pues no hay nada más alejado que esta separación en la reproducción biológica de la vida. Cada vez que comemos, desmineralizamos una tierra. Cuando un árbol muda de hojas, la tierra las recibe y se forma un ciclo de constante transformación para la perpetuidad de la vida. Pero cuando agarramos una de sus manzanas o cuando aniquilamos a los microorganismos de la tierra que transforman la materia orgánica en nutrientes, ¿qué le regresamos a la tierra por los minerales o los microorganismos que le quitamos? Casi nunca le retribuimos nada a la tierra. El sistema se sostiene de la búsqueda de minerales en periferias del globo para traerlos de vuelta o sacar tierra fértil de otros territorios para restaurar estos.
Si no hacemos un sistema de compostaje en las ciudades ni empezamos a sacar la materia orgánica de nuestros desagües, nunca alcanzaremos la sostenibilidad, y va a llegar un momento en el que nuestra comida no va a tener minerales. Por eso creo que el problema más importante es quitarnos la idea de que somos meros consumidores y nos asumamos también como productores. ¿Cómo cambiar esta dicotomía?
LVI: En resumen, debemos entender que este ciclo no debe interrumpirse en el plato, que la comida debe regresar a la tierra. ¿Cómo han logrado llevar todo esto al campo del arte? Desde el trabajo con Fundación TAE hasta sus conversatorios, ¿por qué ha sido importante llevarlo a otros medios, que no sean necesariamente culinarios?
MM: Hemos llevado esto al campo del arte ya que en él se genera este espacio de libertad para investigar cualquier tema de interés y la libertad de materializar el resultado de esta investigación. Otro ejemplo de este trabajo es la investigación de mujeres productoras de Milpa Alta que se traduce en un mercado en el Museo Carrillo Gil.
Esta es nuestra metodología de trabajo: empezamos en un territorio y lo escuchamos desde las voces de las mujeres, cocinando colectivamente —cocinar también puede ser una metodología de investigación—. Luego separamos las historias en cuatro grandes indicadores: degradación territorial y social, dinámicas relacionales, sistemas autónomos, lengua y territorio. Con esta información generamos salidas (una cena, una celebración, una plática, una película, instalaciones…), que deben interconectarse con las comunidades —es decir, deben generarles un beneficio directo, tanto económico, como social y ecológico.
Creemos que en este momento de crisis, en el que debemos estar más conscientes de lo insostenible que es el sistema en el que vivimos, es de suma importancia crear espacios de reflexión y de capacidad creativa para imaginarnos nuevas formas de habitar y de organizarnos. En ellos, el arte se vuelve la mejor excusa para crear.
Por Elena Eguiarte Pardo y Gerardo Alquicira Zariñán