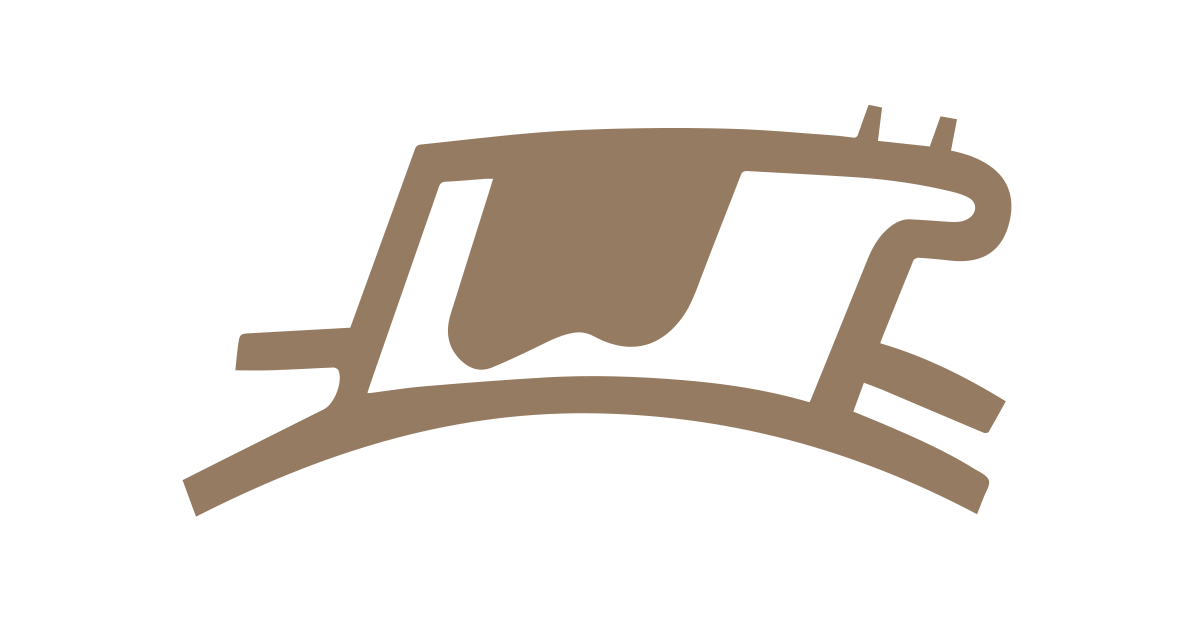Crónicas del cristal
En esta cuarta entrega de la serie Esto no es una cosa, las ventanas son mediadoras entre el mundo de afuera y el de adentro. Mirar por la ventana es un ejercicio que nos invita a considerar las fronteras entre el interior y el exterior.

Una rama que se extiende y acaricia el viento con sus hojas. A veces me pregunto si el arquitecto que diseñó el edificio hace casi cincuenta años imaginó alguna vez que a través de las cortinas de suavísima gaza se dibujarían las líneas tajantes de los cables de luz, o que aparecería un tercer círculo polar con la construcción de los colosos que bloquearían por siempre el paso del sol a los departamentos del primer piso (salvo por unas cuantas horas por la mañana, como ahora, cuando las plantas aglomeradas junto a la ventana saborean su momento de fotosíntesis del día). Cuando mis abuelos se mudaron a la ciudad, sus hijos eran pequeños y el terreno de enfrente era un estacionamiento en la teoría y un campo de juegos en la práctica. El inmueble era nuevo, y por las ventanas se colaba el verde infinito del pasto que crecía donde ahora se levantan los tres edificios residenciales y el supermercado que ocupan el otro lado de la calle. Para cuando comenzaron a nacer los nietos, ya no había parque, pero sí palomas. Nos sentaban frente a las ventanas abiertas en nuestras sillas altas, cada uno con un pan duro en la mano para alimentar a los pájaros con las migas. Podíamos pasarnos las horas mirando pasar autos y gente en casa de mis abuelos porque, debido a las estrictas pautas de decoración de interiores de mi abuela, nunca hubo televisión en la sala. No hacía falta. Para eso existen las ventanas con sus transeúntes y sus palomas y sus camiones repartidores. Ahora ya tampoco hay palomas, pero todavía me gusta abrir las ventanas y dejar entrar la oleada sensorial que acarrea el mundo de afuera. Las conversaciones se enredan unas con otras, los perros ladran y les contesta el claxon cantor del microbús, la música del organillero baila con el olor entre húmedo y quemado del camión de la basura, la brisa me acaricia las plantas de los pies y mejora el café de las mañanas. Las ramas del árbol de hule y los geranios del balcón del vecino y la interminable ascendencia de concreto del edificio de migración se han vuelto parte de una cotidianidad acogedora. Voces de vidrio Soy enemiga declarada de las cortinas corridas: pocas cosas me causan más incomodidad que una persiana cerrada a mediodía. No tolero la idea de un “adentro” absoluto, mucho menos si existe la posibilidad de abrir una ventana para dejar circular el aire. Y es que el mundo es distinto cuando se observa a través de aquellas aberturas, cuando uno está adentro y goza de cierta ilusión de distancia crítica. Es posible mirar a la gente que pasa e inventarle historias, enfundarnos en el papel de narrador omnisciente, hacerles un espacio en nuestras mentes y fingir que somos nosotros quienes nos colamos, todopoderosos, en las suyas. Evidentemente, este se trata de un ejercicio de imaginación; sin embargo, hay una verdad irrefutable: las personas que vemos pasar tienen una vida autónoma, pensamientos complejos, vínculos interpersonales, opiniones. Ver a la gente pasar es recordar que la realidad no termina donde se yergue un muro y que la humanidad nos desborda: tenemos acceso a una parte pequeñísima, nuestros sentimientos e ideas representan un porcentaje minúsculo de todo lo que se siente y se piensa. Pero eso no hace el interior menos real: adentro es una consecuencia de afuera, y viceversa. El espacio público y privado no solo conviven de manera simbiótica, sino que se habitan mutuamente: tienen barreras permeables. Las ventanas son barreras permeables Aunque en español no existe una palabra que dote de oficialidad a esta actividad tan común, en inglés el término people-watching sirve para nombrar aquel pasatiempo inocente de mirar a las personas por el puro placer de observar; es decir, el medio es un fin en sí mismo. Mi momento favorito del día es cuando en el cielo sobreviene esa oleada de colores que precede a la oscuridad, el momento en el que, una a una, comienzan a encenderse las luces de los departamentos. Disfruto mirar hacia arriba y ver, ya no a quienes transitan la calle, sino a quienes llegan a casa. Los imagino quitándose los zapatos (y siento yo también el alivio en los dedos) y dejar las llaves en la mesita junto a la puerta (escucho el repiqueteo del metal). No veo nada de eso, pero sé que quien vive en el quinto piso del edificio de enfrente tiene una monstera y una lámpara de luz cálida, y que en el octavo la televisión se apaga religiosamente a las 10.00 p.m. Entre lo que sé y lo que adivino, se va construyendo un puente entre mi ventana y la de ellos. De la misma forma, estoy consciente de que los ventanales de piso a techo me colocan en un sitio de constante exposición. No por nada semejantes vitrinas suelen reservarse para las salas y comedores, espacios ya de por sí destinados a la vida pública. En las habitaciones suelen buscarse proporciones un poco más discretas, que permitan el paso de la luz pero filtren las miradas, y ni se diga de las ventanas de los baños. Los arquitectos son como camarógrafos inconscientes, cómplices de la privacidad que sugieren los límites del decoro. Son ellos quienes trazan la perspectiva desde la cual observaremos el mundo, pero también desde dónde nos mirará (nos invadirá) el mundo a nosotros. Perspectivas paradójicas Pero la vida es así, los encuadres son inevitables. La fotografía, la pintura, el cine, y la escultura se sostienen a partir de ese acto de decidir dónde colocar la mirada. Sucede también al momento de escribir: “encuadramos” algún aspecto de nuestra personalidad, tan abierto o tan sutil como se desee. Por más amplio que sea, jamás es absoluto, por más que se planee, jamás es del todo calculado. Nos colamos entre nuestras propias fisuras, pero es imposible mostrarnos completos. Por su parte, el acto de leer es paralelo al de mirar por la ventana: veremos lo que el autor ha puesto frente a nuestros ojos, pero la acción trasciende los canceles: los personajes entran y salen de cuadro, pero ahí no termina su existencia. Tampoco los márgenes contienen la totalidad de lo que observamos, pues en el umbral entre “afuera” y “adentro” existe una mirada que todo lo toca. Ninguna visión es objetiva; sencillamente somos sujetos que observan y, al hacerlo, nos fusionamos con la narrativa de forma irremediable. Es por eso que la existencia de las ventanas resulta tan fundamental, porque en ellas se encarna nuestra naturaleza observadora y observable y porque nos recuerdan que el cristal existe para conectar el interior y el exterior y, a la vez, separarlo. Así la mirada, a través de la cual devoramos el mundo y lo impregnamos con nuestra esencia. Porque el vidrio podrá ser transparente, pero jamás impasible. Abrir las ventanas a la curiosidad Mirar por la ventana es de curiosos. Pensándolo bien, es un impulso muy humano ese de incluir cristales para asomarnos: casas, oficinas, automóviles, escuelas, cafeterías, restaurantes, si en el cine o el museo podemos prescindir de ellas, es precisamente porque las películas y la pintura son otro tipo de mirador. Así como el cristal permite el paso de la luz para iluminar los espacios que habitamos, la mirada curiosa nos alumbra el pensamiento. No hay observación aguda posible, no hay ideas creativas en potencia, sin antes haber abierto paso a la curiosidad que se logra cuando nos permitimos deambular la mente y la vista, y convertir los tropiezos en hallazgos. Así nacen el arte y la ciencia: todo surge del momento en el que ver se convierte en observar. *** La observación invita al conocimiento y al autoconocimiento. La mirada se convierte entonces en una voz que se abre paso para forjar lazos con el entorno y enraizarnos sobre la tierra. Para que un mejor futuro sea posible en el contexto en el que vivimos, requerimos aprender a mirar los detalles, bajar las revoluciones con que nos conducimos día tras día y moldearnos una mirada más atenta y perspicaz. Por eso, La Vaca Independiente propone incentivar el desarrollo de habilidades como la observación, la escucha activa y el diálogo, para así construir una mirada más sensible del mundo que nos rodea.
Los geranios del vecino,
el concreto interminable,
y los tropezones azules arriba —tan arriba.
Hay que hacer proezas con el cuello
para encontrarlo—.
La brisa transporta el trinar descolocado de un pájaro
y una trompeta que apacigua el rugido del tránsito de la ciudad.
Un haz de luz atraviesa el cristal adivinando el polvo en el aire.