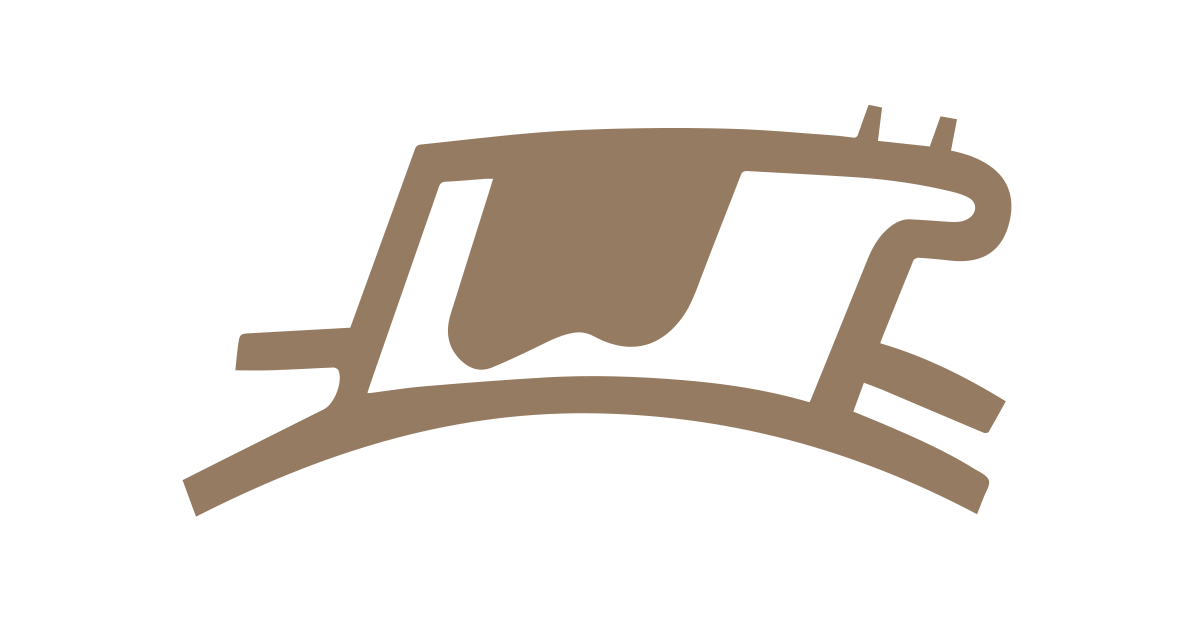Dar la dicha: el poder transformador del arte
El arte tiene la extraordinaria facultad de mostrarnos nuevos rumbos de acción y otras formas de ver al mundo.
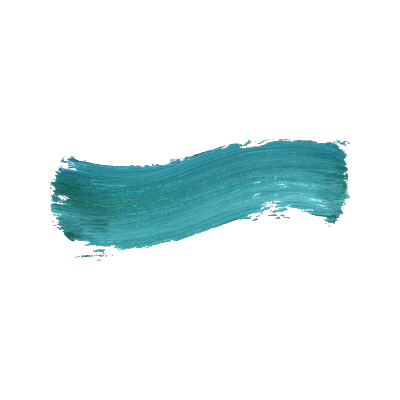
El arte, como los sueños, es un terreno sumamente fértil para la construcción de un ideal; su núcleo es un hálito sereno que susurra la paz y la dicha. Es el hogar donde aguarda la esperanza más fecunda, el bastión de la añoranza donde la noche da paso al fulgor del alba. Pero también es una tempestad implacable que devora y arranca de sus simientes todo lo que halla a su paso. El poder transformador del arte habita en la relación particular que guarda con el mundo y la historia. Aún la obra con las pretensiones realistas más férreas es algo más que la crónica de lo cotidiano: todo en el arte es, más bien, el reflejo de nuestros anhelos más hondos.
Aristóteles advirtió en su Poética que la diferencia entre la historia y la poesía (la poesis o edificación de la obra) es que aquella habla de lo que ha sucedido, mientras que esta nos advierte de lo que podría suceder. Entre ambas media un componente esencial, eso que podría llamarse “la verdad del hecho”: la particularidad de la poesía, y en general de todo arte, es su relación discrepante con ella. El arte y los sueños no son sino modelos discursivos que reafirman la maleabilidad de la historia y un cierto potencial humano para cambiar sus condiciones de desenvolvimiento.
De alguna manera, la verdad es la actualización de la potencia de un ser para devenir algo concreto y no otra cosa —por ejemplo, el ser estatua de bronce es la actualización de su potencial para ser tal, al mismo tiempo que la suspensión, definitiva o momentánea, de la posibilidad de convertirse en un cable o una campana—. Pero bien mirada, la verdad es también la inauguración de lo imposible: de lo que no ha podido ser y, de alguna manera, ya no será. Por su parte, el arte es un gesto que reafirma la posibilidad de lo imposible para revertir su fatalidad: toda obra es una afrenta contra el determinismo.
La verdad del hecho contra la verdad del sentimiento
“La verdad del hecho, la verdad del sentimiento” es un cuento de Ted Chiang, publicado en Exhalación, que explora la compleja relación que el arte guarda con la realidad. Por un lado, narra la historia de un evangelizador europeo que le enseña a un joven tiv a leer y escribir; por el otro, un periodista del futuro investiga las desventajas sociales de un nuevo aparato neuronal que les permite a los humanos registrar en video todo lo que captan con la vista. El pueblo tiv del primer relato está inmiscuido en una pelea con otro pueblo por la posesión de unas tierras, y cuando el joven que aprendió a escribir viaja a la capital a leer los censos levantados durante las primeras etapas de la colonia para sustentar la posesión del territorio, descubre que la narración tradicional de su comunidad es incompatible con los hechos históricos: a diferencia de lo que cuentan los ancianos tiv, el territorio le pertenece por tradición al pueblo vecino.
En el segundo caso, el periodista llega a experimentar en carne propia la manera en la que esa nueva tecnología cambió las relaciones sociales de su tiempo cuando decide hacer las paces con su hija, de la que se distanció cuando murió su esposa (la madre de ella), y juntos ven el video del momento en el que su relación se quebró. Durante años, él construyó un recuerdo purificador en el que su hija lo había culpado de la muerte de su esposa, pero el video mostró que, en realidad, el caso había sido todo lo contrario: él la había culpado a ella.
En ambos relatos, por mucho tiempo “la verdad del hecho” se contrapuso a “la verdad del sentimiento” por una razón muy poderosa: las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos tienen el poder de permitirnos sobrellevar o superar un pasado doloroso, porque nos ayudan a superar un trauma, perdonar una herida (incluso la que nos hacemos a nosotros mismos), agotar el dolor y construir nuestra identidad. El arte lo sabe muy bien: los relatos, la mitología personal y colectiva, el olvido catártico y la reelaboración simbólica de la realidad tienen un poder sanador con el que la veracidad y el rigor histórico no cuentan.
Nuestra historia es la actualización de la potencia de un sueño para volverse realidad. ¿O no es nuestro pasado, escribe Jorge Luis Borges, sino una serie de sueños? ¿Y no es el arte el sueño más grande de la historia?
El arte de dar felicidad
En su ensayo “El libro”, Borges también refiere que alguna vez el ayuntamiento de su ciudad natal hizo una encuesta pública para saber qué es la pintura. Cuando le preguntaron a su hermana Norah —una artista plástica consumada—, ella aseguró que es el arte de dar felicidad a través de la forma y el color. Tal aseveración, con un arreglo especial a las particularidades técnicas de cada disciplina, puede aplicarse a todo el mundo del arte: la escultura es el arte de dar dicha a través de la materia; la música, el de dar alegría a través del ritmo, el sonido y el silencio; la danza, el de alegrarnos a través del cuerpo.
La alegría que hallamos en el arte no tiene que ver tanto con la desatención y el ocio como con la reaprehensión de nosotros mismos. En él hallamos la alegría de sabernos agentes de cambio histórico. Si el arte tiene alguna utilidad, es la de servir como provocación: es recordarnos que la historia es una obra inacabada y que nosotros somos sus artífices, otro puñado de obras sin pulir.