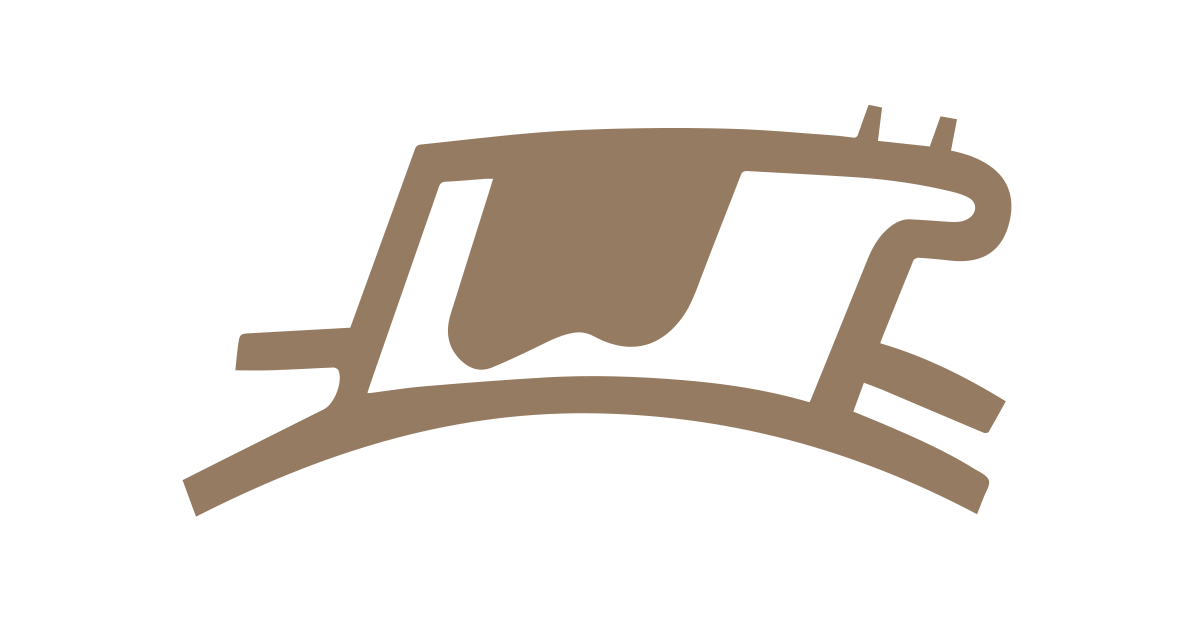Abel Quezada frente al mundo o la libre soledad
Abel Quezada —autor de la pintura La Vaca Independiente— visibilizó las relaciones entre la libertad y la soledad en muchas de sus obras.
En memoria de Abel Quezada
Parece que la soledad es el despojo más constante de la libertad. Lo que pasa es que casi siempre nos basta con echarnos a andar sin pausa, sin rodeos y sin otros bultos hacia un nuevo abandono, donde ya no percibamos sus influjos, para rechazar un viejo lastre. La soledad apartada es la forma de la independencia más duradera y tranquila que hemos podido inventarnos; las otras, la espera y la actividad catalizadora, son más obvias, pero también más arduas.
La primera es un aguardar imprevisible a que ese dominio se apague solo, por agobio o por inercia, pero toda ella acarrea el peligro de tener que someterse a la posibilidad de un imposible: quién sabe si nos dé la vida para que la vida nos recompense por una espera invicta. La otra se trata de hacer lo que haga falta para acelerarle su final a este vasallaje, pero ya sabemos que la mayoría de las veces anhelos así terminan juzgados bajo la ley del talión, porque tienen su fondo en el puro desquite (y quién sabe si esa potestad abandonada no va a tentarnos cuando el viejo césar ya no esté aquí para reclamarlo de vuelta).
La soledad es el resto más constante y tranquilo y duradero de la libertad, pero eso no quiere decir que todo abandono sea de por sí emancipador. Los cuños de la libertad, de esa libertad independiente, están en una forma digna del alejamiento que se sufre sin lamentarse y que no es desolada, porque está enraizada en algo que parece un poco más noble que aquellos histrionismos y revanchas: el cuidado de sí, sin perjuicio de los otros.
Esa forma de la soledad se parece mucho a la de su fílder que espera en el fondo del diamante un elevado —una bola, la lluvia, la derrota, da lo mismo— que ya no va a caer de su cima de diluvios; la de la vaca que pace y se pasea y pasa por sitios que son improbables para su natural pastoril (frente a una barbería, en un yermo vertical, con paredes blancas y suelos lisos); la de la mujer barbuda y el hombre verde que viven en el circo abandonados al espectáculo de sus extrañezas; la del campesino sostenido por tres horquetas y olvidado por el bienestar egoísta de los industriales y los concamines y los concanacos; la de mi suegra, resignada a observar la deriva de su ángel de la guarda, que no intercede más por ella, que la tiene desamparada; la del corredor de Central Park que ha dejado su bolsa tras las sombras de ese bosque de enigmas dóciles.
Es como la de los desiertos que Abel Quezada se autoimpuso en su oficio sin nombre, en su quehacer que no oficiaba.
Mi oficio no tiene nombre. No puedo decir que soy “caricaturista” porque no sé hacer caricaturas propiamente dichas. No puedo decir que soy “cartonista” porque esta palabra —bastante fea— viene del inglés cartoon y —otra vez— no indica exactamente lo que yo hago. Yo hago textos ilustrados. La gente les llama “cartones”, pero para definir mi profesión a mí me gustaría decir que soy dibujante. (Abel Quezada, Nosotros los hombres verdes)
Uno es más de lo que es cuando dice que es otra cosa
Abel Quezada nunca aplaudió la idea de que sus caricaturas cerraran los puntos de su identidad artística. Decía que lo suyo era un dibujo en la periferia de la imagen, como un país incipiente que está avecinado con una vieja potencia, o como una intuición precipitada que sin querer impugna una certidumbre que se ha sobrevivido a sí misma un buen rato. Su obra vivía (vive) entre un imperioso afán de independencia y la subordinación implacable a ese otro centro —el dibujo— con el que lo apareja el hábito cotidiano mezclado con una cierta comodidad semántica.
Aquel afán se volvió el más firme de su vida: lo prueban sus vacas libres, sus corredores serenos, sus domingos diligentes y hasta sus julios convulsos. Pero esta subordinación es (fue) tan implacable que no ha dejado de empujarnos a confundir las dos riberas de ese río —la de los dibujantes a secas que dibujan para decir cosas que deben decirse sin hablar, y la suya, una isla gráfica abrazada por un piélago de palabras rotundas. Ambos polos de esa tensión coinciden en un nudo cardinal: permanecen irreparables en su indefinición. Pero aquí lo difícil no es separar uno del otro, sino tratar de no olvidar por qué vale la pena salvar la diferencia.
En cambio, lo difícil para él desde el principio fue el hecho de que lo que hacía se parecía mucho a lo que no quería que se dijera que hacía. Dibujaba impresiones —que más bien eran efigies— de la vida pública mexicana y su vorágine política, pero no era un caricaturista, pues la caricatura exagera, y las suyas más bien eran cosas que se hacían pasar por hipérboles irónicas, pero que se quedaban cortas cuando se les comparaba (cuando se les compara) con lo que sí pasa y se sufre; escribía cuando dibujaba, pero la categoría de escritor falseaba sus quehaceres, porque sus palabras no eran el tocado de su comedia, sino la pura escena de un chiste que se ahogaba en su propia explicación para no diluir en risas fáciles el objeto de su burla; pensaba con agudeza sobre las cosas que en esta vida nos desmejoran, y lo hacía con la mordacidad tranquila de un filósofo cínico, pero se negaba a admitir que era un pensador, un intelectual, para no ver que sus objeciones se convirtieran en reproches.
Por eso, siempre se negó a nombrar su oficio privado. Si acaso, para evitar darle más vueltas al asunto en un molino de sangre tirado por fuerzas sordas, nos dijo que era un caricaturista que escribía más de lo que dibujaba y que los domingos, días de guardar, se dedicaba a su vocación más cara, a lo único que para él valía más la pena que el descanso: a pintar sin ataduras, “cursilería”, “afectación” y, dijo él, hasta sin “talento”. Esa era su soledad definitiva: sus simulacros y sus abandonos personales, que lo hacían hacer otra cosa diferente de lo que decía que hacía, que le impedían hacer todos los días lo que decía que amaba.
Solo soy un pintor aficionado y solo pinto los fines de semana, pero siento deseos de pintar los siete días. Si pudiera hacerlo, me entregaría por completo a la labor de pintar y no me importaría que los resultados fueran cuadros figurativos, abstractos, surrealistas, primitivos. La forma no importa: en la tela está el misterio… y una invitación a revelarlo. (Abel Quezada, Los tiempos perdidos)
Los destinos de la gente sola
Parece entonces que la soledad es el despojo más constante y duradero y tranquilo y sublime de la libertad, porque Abel Quezada se empeñaba en hacer que lo fueran con lo que ya se sabe: la independencia de sus vacas y la expectativa de sus jardineros y el optimismo de sus vendedores de salchichas y la apacible resignación de su suegra y la espontaneidad de sus desbandadas de domingo y la devastación de sus abandonos.
Pero quién lo sabe de verdad. Tal vez nada más, la soledad de Abel Quezada sí era eso: una llana huida de la muchedumbre, que es el principio de las ablaciones identitarias. Era un esfuerzo por no dejarse definir, o sea, limitar (la idea es de Oscar Wilde).
A lo mejor sí era la mejor estrategia que se le ocurrió para no reducirse a un artículo indefinido: un cartonista que se llamaba así porque no hay una palabra para nombrar lo que hacía, un humorista que jamás contó un chiste (y que dijo en alguna ocasión: “El humor está en todas partes, menos en los chistes”), un escritor que dibujaba más de lo que escribía, un dibujante que no dejó de serlo ni cuando dejó de dibujar, un comentador político, un comediante político, un comensal político (algo así como un político de paso, sin otra militancia que un sentido implacable de la fraternidad, un político que hacía política no más para defender a sus amigos y para burlarse de los que defendían a los propios), un pintor calmoso, un periodista que lo era porque era amigo de periodistas, un algo más disfrazado de cartonista, periodista, escritor, pintor, amigo, comediante y advenedizo. Uno entre los muchos que así los hay.
Pero también puede que haya sido eso y otra cosa: la espera de algo más, una expectativa que no podía estar quieta, un aguardar a que las cosas ausentes vinieran más pronto; esperar más rápido la puesta del sol, las ruinas de ese imperio, la fundación de ese nuevo mundo, sin bordes y sin nostalgias nacionalistas, que tendrá su capital allá, bien lejos, en Comales —el lugar más preclaro para empezar a aprender las cosas de la vida. Tal vez fue una espera resuelta, enérgica y operante a que llegara el mejor de los mundos imposibles, una espera que se inventaba trances gráficos para vencer el tedio, antes de abordar un avión. Pero quién para responder a estas preguntas a estas alturas de la vida.
De 5 mil millones de seres humanos que pueblan la Tierra, los dibujantes no llegamos a cien mil. Los que nacimos con esa bendición, con la facilidad de dibujar, no tenemos por qué preocuparnos en la vida. Nunca nos va a faltar nada. Somos como la mujer barbada; como el hombre de color verde. O sea, somos diferentes. (Abel Quezada, Nosotros los hombres verdes)