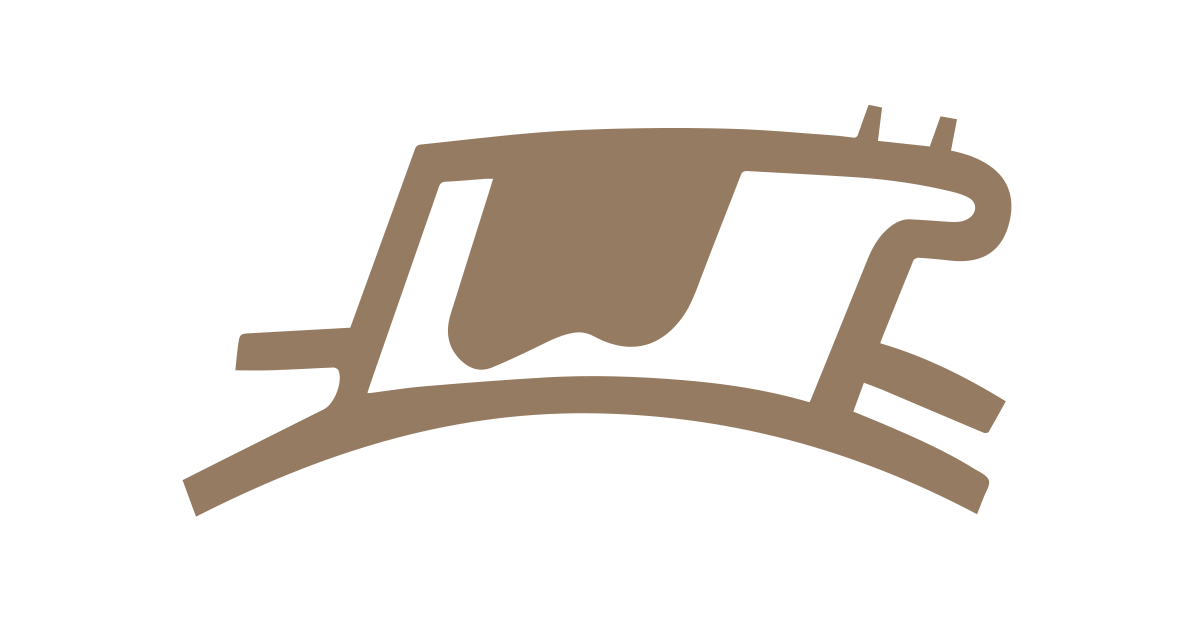Las bestias surrealistas de Leonora
La obra de Leonora Carrington está plagada de bestias oníricas que trascienden el terreno de la fantasía y se convierten en espejos de la realidad de la artista.

A pesar de haber nacido en la primavera de 1917 en Clayton Green, Inglaterra, Leonora Carrington ocupa un lugar indiscutible en el corazón de la historia del arte mexicano. Llegó a México en 1942, después de una infancia atropellada y una juventud digna de epopeyas —en medio de castillos neogóticos y cuentos de hadas, rodeada de conflictos políticos, amores tormentosos, tertulias surrealistas, dramas familiares, huidas imposibles y violencia psiquiátrica. En Latinoamérica, la joven inglesa encontró más que solo asilo político: aquí formó un hogar y una familia cuyo vínculo no era sanguíneo sino artístico y espiritual, un vínculo que construyó y conservó hasta el final de su vida con otros artistas migrantes como Remedios Varo, José y Katy Horna, Chiki Weisz, Alice Rahon y Wolfgang Paalen.
No se puede negar que la producción de Carrington se sostiene por sí misma: cada cuadro, cada tapiz, cada mueble, cada cuento, contiene un discurso propio y un universo autocontenido. Sin embargo, la autobiografía de la artista se hace presente a través de símbolos recurrentes en su obra, de modo que, si bien cada pintura es un mundo, todos ellos integran el mundo de Leonora, conjugando el refugio con los mismos espacios de los que intentaba escabullirse.
La niña del bosque
A lo largo de toda su vida, Carrington sostuvo una amistad con el arte que hacía a la vez de refugio y de escape.
Su formación artística tuvo más que ver con su bagaje cultural insólito y su enorme sensibilidad que con su educación académica. Desde niña, Leonora se vio inmiscuida en un mundo en el que la fantasía crecía como hiedra sobre los muros de la realidad. Pronto descubrió que si quería escapar del microcosmos insoportablemente artificial de sus padres, tendría que usar esa hiedra para escalar y saltar las murallas que la apartaban del resto del mundo. Pero su ferviente interés por los temas mágicos y esotéricos y su naturaleza cuestionadora le merecieron una juventud inestable y conflictiva, en la que el arte se dibujó como una vela en medio de la oscuridad.
Leonora creció bajo el cuidado de una nana irlandesa que llenó su infancia de cuentos folklóricos en una mansión aristocrática rodeada de bosques, donde desarrolló una afinidad natural hacia todo tipo de criaturas. Si bien dentro de la casa regían la razón y el autocontrol, en el bosque se despojaba de estos preceptos como si fueran simples accesorios para estar en casa y dejaba libre su naturaleza indómita. Su curiosidad y su temperamento inquieto la llevaban frecuentemente a adentrarse entre los árboles y convivir más con los animales que con las niñas de su edad.
Irónicamente, su cercanía con la naturaleza también estuvo marcada por las expediciones de cacería que su padre organizaba como parte de sus pasatiempos aristocráticos. A pesar de que más tarde la artista reconocería arrepentirse de participar en tal actividad, fue a partir de ella que forjó un vínculo casi espiritual con los caballos, los cuales son un motivo recurrente en su obra y representan el ímpetu de la libertad desbocada, cuyas riendas hablaban de un deseo de autonomía que nunca termina de concretarse.
El estado salvaje del ojo surrealista
“El ojo existe en estado salvaje”, decía André Breton, y salvaje es tal vez la palabra más adecuada para definir los símbolos que fungen como alter ego de Carrington en su obra. El espíritu de Leonora conocía de memoria la distribución ideal de una casa, la disposición correcta de los cubiertos en la mesa, las conductas deseables en una dama inglesa en la época victoriana. Sin embargo, se resistía a la domesticación. Habitaba su entorno como extranjera, retrataba su círculo social con ironía descarada y se negaba a insertarse en un ambiente tan controlado que todo amenazaba con romperse a la mínima señal de imperfección humana.
Si bien Leonora se conoce más bien por su producción pictórica, incursionó desde muy joven en el terreno literario a partir de relatos en los que la influencia surrealista (consciente o inconsciente) es clara. Desde hienas vestidas de encaje hasta mujeres que se transforman en caballos, estos cuentos son una continuación del mundo siniestro y fantástico que prolifera en toda su obra artística.
En “La debutante” de 1937 (escrito durante su estancia en Francia, cuatro años después de su propia experiencia como debutante), echa mano de una ironía punzante para arrojar luz sobre la doble moral y los absurdos de la clase alta victoriana. En este cuento, el personaje principal busca eludir su baile de debutante enviando a una entusiasta hiena en su lugar. La atmósfera ligera y juguetona que predomina al inicio de la historia se transforma en un elemento siniestro en el momento en el que, para completar su disfraz, la bestia devora a una chica del servicio para utilizar su cara como máscara. A pesar de que en una primera lectura podría parecer que la hiena representa el deseo voraz de emancipación, en el tono se dibuja un dedo acusador hacia la naturaleza inhumana de ciertas prácticas sociales, en las que no importa la persona —ni la debutante ni la sirvienta— sino la máscara.
Alrededor de este tiempo escribió también “La dama oval”, cuyas vívidas descripciones hacen de la narración un cuadro pintado con palabras al más puro estilo Carrington. El cuento transita como una neblina que envuelve al lector en el sopor y la angustia de una prisión patriarcal. Lucrecia, la protagonista, es una joven de 16 años que vive encerrada en una torre y en una infancia perpetua y tortuosa de la que no puede escapar, pero cuya inocencia tampoco puede recuperar. Hacia el final del cuento, la chica se convierte en caballo y logra por fin reanimar su espíritu, pero su padre se opone a estas manifestaciones de insubordinación, y termina por echar a las brasas a Tártaro, el caballo de juguete y mejor amigo de su hija.
La lucha por la libertad y otros disparates
En cuanto empezó a ir a la escuela —con el objetivo de educarse más en las normas de refinamiento que en la gramática y la aritmética—, comenzó una impecable racha de expulsiones debidas a su mala conducta y su actitud desafiante ante la autoridad y las convenciones sociales. Así, cuando se terminaron los colegios para señoritas en Inglaterra, sus padres se vieron obligados a ampliar la búsqueda a escuelas en París y Florencia (de las que eventualmente fuera expulsada también), las capitales artísticas en cuyos museos Leonora encontró los primeros atisbos de libertad.
Al cumplir los 20 años, la familia Carrington decidió ceder a un punto medio y permitieron a Leonora estudiar arte en una pequeña academia en Londres. Sin embargo, aunque sus padres tomaron toda precaución para mantener a su hija en un ambiente controlado, Leonora halló, como siempre, la manera de escabullirse entre las sombras para entrar en los reflectores de la prohibidísima escena artística modernista en Londres. Fue así como conoció al pintor alemán Max Ernst, pionero del movimiento surrealista. A pesar de la marcada diferencia de edad (Ernst tenía entonces 47 años), entablaron una relación sentimental tan apasionada que los llevaría a romper los vínculos con sus respectivas familias y mudarse juntos a Francia en 1937.
En París, los contactos de Ernst —entre los cuales figuraban artistas de la talla de Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Picasso y André Breton— acogieron a la pareja en el corazón del movimiento surrealista, donde la rebeldía de Leonora ya no era considerada un vicio, sino una cualidad. A nivel profesional, el año en Francia fue crucial para la artista inglesa, pues tuvo la oportunidad de sumergirse entera en las aguas vanguardistas. Pero este periodo dejó una huella indeleble sobre todo en el plano personal, pues fue ahí donde formó su primera familia artística y donde pudo probar realmente la libertad tanto material como espiritual por la que había peleado toda su vida.
El encanto terminó abruptamente al estallar la Segunda Guerra Mundial. En medio de la incertidumbre y la desestabilización, Leonora huyó a España donde, por órdenes de su padre, fue internada en un hospital psiquiátrico. La artista rescata su experiencia a modo de dietario en Memorias de abajo, donde retrata la violencia y el horror no solo de la locura, sino también de sus tratamientos. Dicho de otro modo, Leonora localiza la crueldad humana no en las bestias que guardamos bajo la piel, sino en nuestro empeño por aniquilarlas a toda costa.
La estancia de la joven en el psiquiátrico se interrumpió cuando sus padres decidieron enviarla a otra clínica en Sudáfrica. Leonora reconoció en esta maniobra una pequeñísima ventana, una oportunidad para escurrirse entre los dedos de los doctores y volar hacia un cielo más libre. Reunió lo que quedaba de su antigua rebeldía y se las ingenió para escapar a Portugal, donde conoció a Renato Leduc, poeta y diplomático mexicano que le regalaría la nacionalidad mexicana a partir de un matrimonio consolidado en el mutuo amor por el arte y el reconocimiento de la búsqueda de la libertad por sobre todas las cosas.
Así fue como una Leonora de 25 años llegó a un país desconocido del brazo de un hombre desconocido. Sin embargo, sus pulmones no tardaron en acostumbrarse a este aire, sus pies a estas calles, sus ojos a las formas y los colores, su voz al acento. México recibió a Leonora Carrington como un abrazo, como la promesa de que aquí ninguna jaula acecharía en las esquinas, que tanto ella como sus bestias serían libres después de todo.