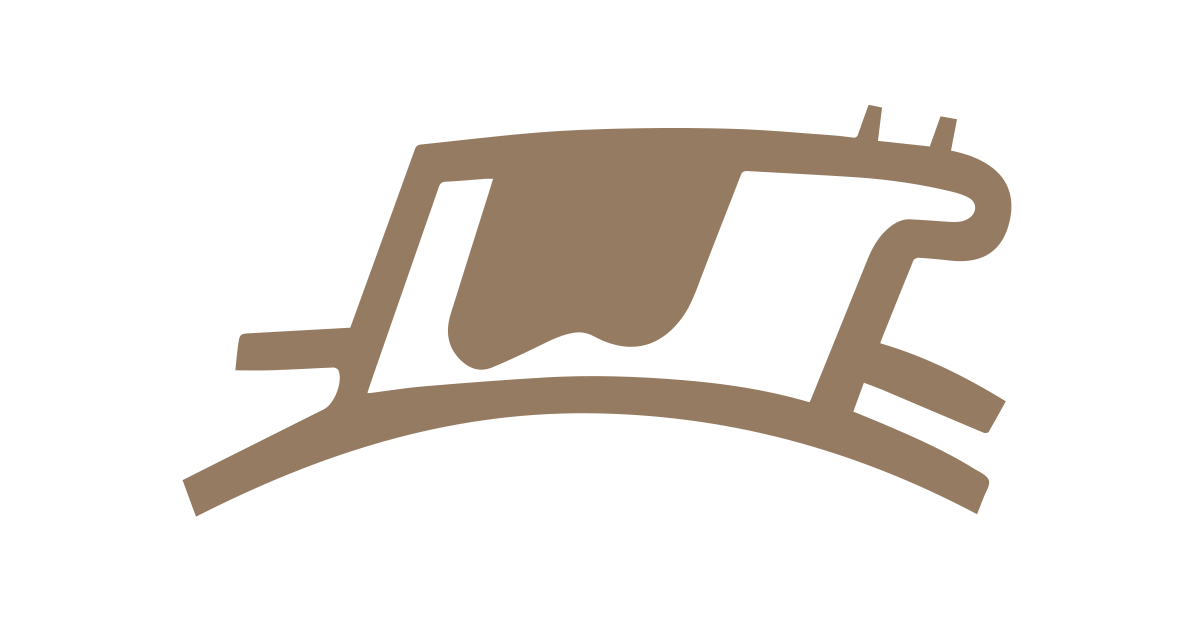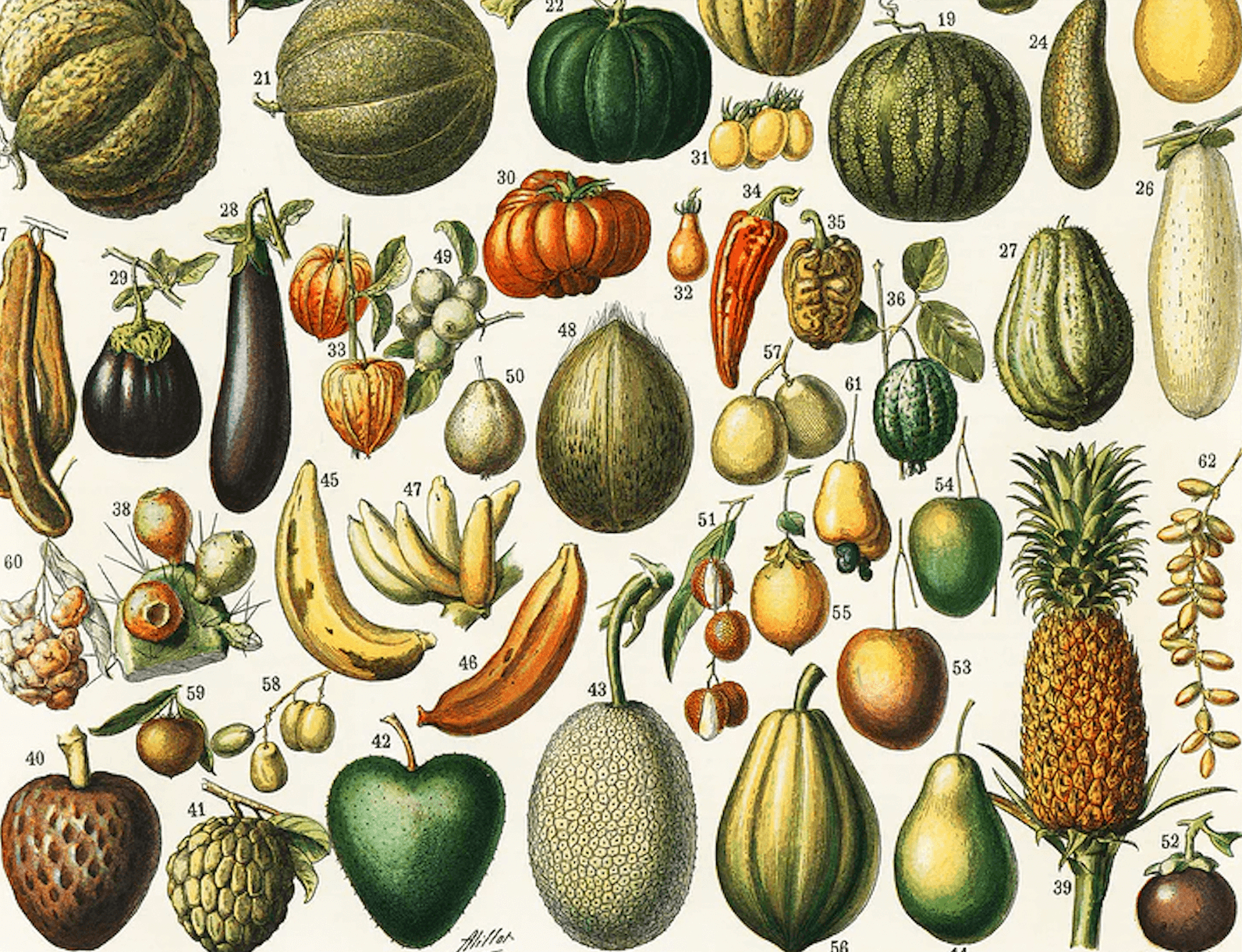
Receta para leer la comida
En la boca suceden dos eventos identitarios fundamentales: la comida y el habla. La comida en la literatura infantil envuelve lecciones sobre vínculos, cuidados, peligro y transformación.

La literatura infantil es un semillero cultural invaluable. La infancia es una condición inevitable: a todo adulto presente corresponde un niño pasado, nadie nace a la mitad de su vida. Nuestros primeros años en la Tierra moldean la manera en la que conocemos y nos relacionamos con el mundo, y es en esta etapa cuando comenzamos a concebirnos como individuos y como miembros de una comunidad. Las historias que nos acompañan en este proceso quedan por siempre bordadas en la médula del imaginario personal y colectivo. Si bien por fortuna ninguna experiencia literaria es exactamente igual, las brujas, las hadas, los lobos feroces, los ogros y los gigantes rondan nuestras cabezas sin necesidad de definirlos.
Pronto, las palabras que entran por nuestros oídos comienzan a brotar por nuestras bocas. Las historias son así, bichos que se cuelan por todas partes. La boca se convierte en el centro de control de nuestra interacción con el entorno, la estación de trenes más agitada del mundo. Entran y salen estímulos a velocidad vertiginosa. Incluso antes de que nuestro cerebro aprenda a desenmarañar los sonidos que le entrega el tímpano, la boca, con sus millones de terminaciones nerviosas, es el órgano predilecto para conocer lo que nos rodea. Un bebé que se lleva todo a la boca vive una experiencia cognitiva equiparable a un ratón de biblioteca.
La comida está atravesada por más que una mera necesidad fisiológica: así como los cuentos, es un evento, un fenómeno cultural y un catalizador identitario. Warren Belasco encuentra en nuestras decisiones alimentarias una fuente reveladora de nuestro contexto. Somos lo que comemos y comemos lo que comemos porque somos lo que somos. Este trabalenguas pone el énfasis precisamente ahí, en la lengua, y nos invita a preguntarnos si no es acaso el músculo más importante del cuerpo. Desde los modales en la mesa hasta el gusto y el asco, el acto de comer es un ritual que retrata nuestra realidad personal y colectiva.
Leer con la lengua
Por fuera, leer puede confundirse con un acto pasivo, una condición más que una actividad. Quien lee sobre batallas no empuña el arma, se recorre el mundo sin levantarse del sofá y no es necesario saber bailar para seguir cada paso de la Cenicienta. Un lector podría parecer dormido si no fuera porque mantener los ojos abiertos es prácticamente el único requerimiento físico. Sin embargo, la lectura está atravesada por una suerte de proceso digestivo que echa a andar los motores de la mente. Leer implica cuestionar, revisar, recordar, desempolvar y sacudir nuestra cabeza para encontrarle sitio a una idea nueva que reconfigure la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Quien haya leído lo sabrá sin duda: leer es como cocinar, tenemos la receta y los ingredientes, ahora hay que hacer algo con ellos.
En el mundo real, las personas comemos sencillamente porque nuestro cuerpo necesita nutrientes para funcionar. En la literatura, esta necesidad no existe; un cuerpo hecho de tinta no depende de vitaminas ni minerales para transitar el espacio narrativo. ¿Por qué, entonces, la comida es un elemento casi tan recurrente en el mundo literario como en el material? Porque la comida articula mundos: nos da las pautas para entender las reglas bajo las cuales operan los universos ficticios, sus jerarquías y sus valores. Un pastel puede ser un símbolo de sublevación contra la autoridad absurda de la maestra Tronchatoro, y una manzana el arma del delito que encarna la envidia de una madrastra celosa.
Estos mensajes pueden venir envueltos de manera más evidente en las escenas de banquetes navideños o del hambre en invierno, pero también pueden aparecer de forma sutil en las palabras que empleamos para describir a la “dulce pequeña” que se pasa todo el relato escapándose de los dientes del lobo feroz. Si bien se pueden encontrar descripciones de comida en todos los géneros literarios, la literatura infantil tiene una predisposición a apelar a los sentidos, pues la mente del niño está todavía libre de dicotomías, la razón no excluye a la intuición y la cabeza se entiende como parte de un cuerpo. Para cocinar la comida literaria, es preciso volver al primer ojo, ese que está atravesado por el hambre y el antojo.
A qué sabe una persona
La lectura es un acto de autoconsciencia. Somos lo que leemos de la misma manera en que somos lo que comemos. Tanto la lectura como la comida son actos bidireccionales: a toda lectura corresponde una escritura y a toda comida, una preparación. Así como la escritura jamás sucede en el éter —toda pluma está guiada por una mano que es parte del cuerpo de una persona que habita determinado momento y espacio; la literatura podrá sostenerse sola, pero no sucede sola—, la comida tiene un carácter cultural que no solo nos inserta en un contexto, sino que nos hace parte de él.
Al configurar nuestra identidad, nos hacemos partícipes de ese acto bidireccional; moldeamos el entorno de la misma manera en que el entorno nos moldea a nosotros. La representación de la comida en la literatura pone en evidencia la complejidad de los intercambios en los procesos de creación (de una obra, de un platillo, o de una persona) y apela a la materialidad del cuerpo, permeada de signos y códigos abstractos, pero materialidad a fin de cuentas. Aprender a desentrañar estos mensajes amplía nuestro entendimiento de los mundos literarios y reales, pero también nos permite posicionarnos dentro de ellos.
Encontrar nuestro lugar dentro de la cadena alimenticia nos recuerda que existe una cadena, que los procesos se comparten, que el mundo es parte de nosotros y nosotros parte del mundo, que la literatura engloba realidades y la realidad engloba a la literatura. Desde pequeños se nos inicia en estas estructuras y se nos enseña a participar de estos procesos. Los cuentos infantiles son el alimento que la comunidad nos ofrece para proveernos de los valores y las lecciones necesarias para afrontar la vida, y el imaginario infantil hace maravillas absorbiendo estas lecciones que no son tan evidentes a simple vista. La comida en la literatura infantil habla, las galletas dicen “cómeme” y las casitas de dulce interpelan al gusto. Pero para saborearla, para realmente sacarle todo el jugo, no basta con deslizar los ojos sobre la página: hay que llevarnos la comida a la boca y desmenuzarla hasta sus últimas consecuencias.