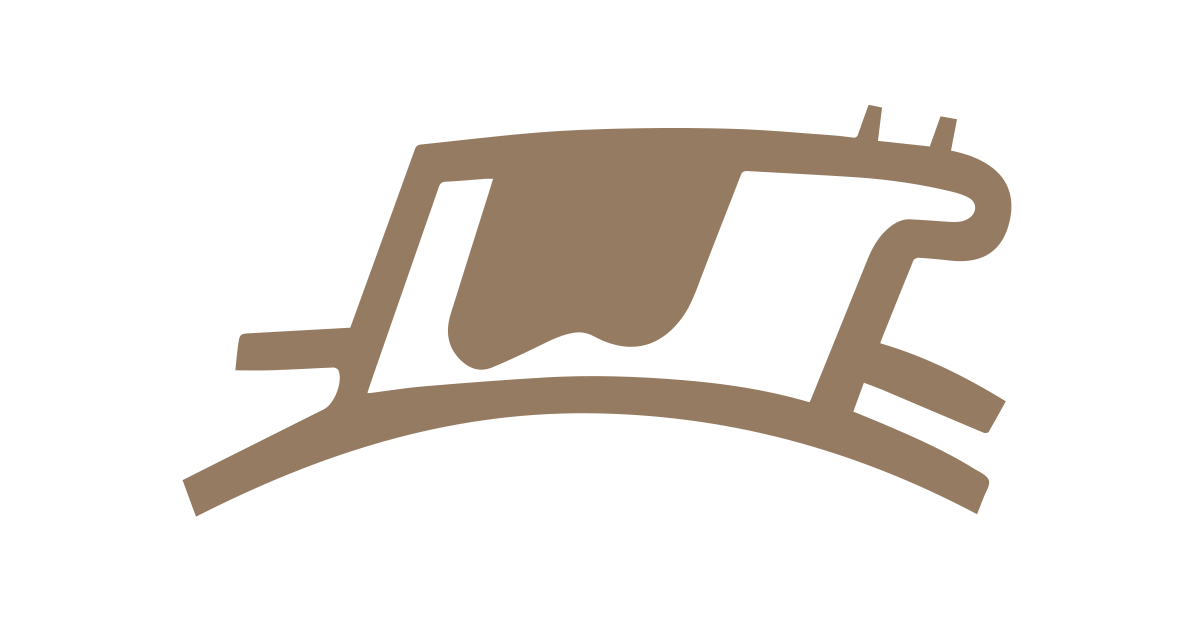Una voz propia
Todo discurso requiere de una voz que lo enuncie; reconocerla en la obra es un acto de justicia.
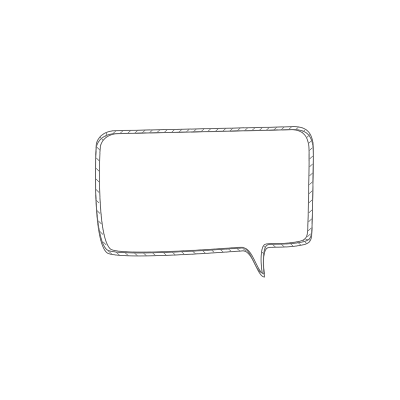
Me atrevería a adivinar que ese Anónimo,
quien escribió tantos poemas sin firmarlos,
frecuentemente fue una mujer.
—Virginia Woolf, Un cuarto propio
Nuestra voz es una herramienta fundamental para relacionarnos con el mundo. Al reconocer una idea, una obra o una convicción como propia, reafirmamos nuestra posición como individuos y miembros de una comunidad. Hay algo milagroso en aquella capacidad de convertir el viento, la luz y el color en un gesto identitario. Si bien la obra artística se sostiene por sí misma, hay un vínculo indisociable entre su existencia y la de quien la realiza. Se han suscitado muchos y muy famosos debates en torno a las distintas nociones de autoría y del proceso creativo; sin embargo, cuando se habla de una manifestación tan indiscutiblemente humana como el arte, es posible afirmar que no hay creación sin creador ni objeto sin sujeto, no hay discurso sin una voz que lo enuncie.
¿Cómo, entonces, es tan común encontrarnos con obras anónimas y fuentes desconocidas? ¿Qué lleva a quien manipula el pincel o la pluma a detenerse definitivamente en el punto final y no dibujar un último garabato a modo de firma? Si bien todos tenemos la capacidad de formular y manifestar nuestras ideas, opiniones y vivencias, históricamente no todos han contado con los medios para difundir sus testimonios e ideales y ser reconocidos por ello. En muchos casos, grupos marginalizados han tenido que luchar no solo por una voz, sino también por un oído dispuesto a escuchar. Para las mujeres, la comunidad LGBT+, las clases bajas, los habitantes de la periferia y las personas racializadas —y en la mayoría de los casos, gente que pertenece a más de una de estas categorías— la voz no ha sido una garantía. En muchos casos, la voz (y las formas de expresión en general) no es un derecho, sino un lujo, no es una herramienta a nuestro servicio, sino un estandarte.
No es lo mismo el anonimato elegido que el anonimato impuesto. Cuando uno ha tenido que abrirse paso en el corro de la enunciación, por el derecho a autoproclamarse a partir de la voz, la lectura de la obra y su discurso se enriquece a partir de la comprensión de este proceso. Y no se trata solo de conocer el nombre del artista, sino de comprender las experiencias que se desbordan más allá del nombre y que empapan las palabras y los trazos. Quienes han sentido la fragilidad de la voz, entablan con ella una relación que no se basa en la propiedad, sino en la pertenencia. Hablar en un mundo que se niega a escuchar es un doble acto de valentía, de resistencia y de creación.
Existir entre líneas: la importancia del contexto
Ninguna forma de expresión se da en el vacío. Todo discurso es un discurso situado sencillamente porque no hay pensamiento cuya existencia no dependa de un cuerpo que lo produzca: una garganta que emita la voz, una mano que dirija la pluma o el pincel, unas piernas que dirijan el movimiento. Y ese cuerpo está siempre atravesado por sus circunstancias; habita el mundo de un modo específico, y el mundo lo trata a su vez de una manera determinada. Si bien no somos mero contexto, nuestro desarrollo identitario se ve fuertemente afectado por las situaciones a las que nos enfrentamos y las personas con las que nos relacionamos. Al nacer, la vida nos coloca en un lugar específico y desde ahí echamos raíces y crecemos ramas, desde ahí inicia nuestro recorrido vivencial y desde ahí comienza a trazarse la ruta que habremos de seguir hacia nuestras metas, con los respectivos paisajes y obstáculos que habremos de encontrarnos en el camino.
La misma sor Juana Inés de la Cruz enfrentó grandes vicisitudes en su búsqueda de conocimiento. Desde el primer verso del famosísimo soneto “En perseguirme, mundo, ¿qué interesas?”, la poeta alude a la persecución incesante contra las mujeres cuyas aspiraciones se encaminan hacia el terreno intelectual. Si al entrar a una biblioteca como lectora era cuestionada, al hacerlo como autora lo era aún más. Incluso hacia el final de su vida, sor Juana se vio inmersa en una discusión con el obispo de Puebla (lee más sobre esto en Respuesta a sor Filotea de la Cruz) después de que este condenara como indecoroso que una monja se involucrara en temas que rebasaran la esfera de la teología.
En 1871, apareció en Gran Bretaña una novela que causó tal furor que al día de hoy se considera uno de los grandes clásicos de la literatura anglosajona. Middlemarchse publicó con la firma de un tal George Eliot, pero a lo largo de sus páginas se adivina la fuerza de la voz de Mary Ann Evans, cuya prosa recrea de manera impecable la sociedad provincial de la Inglaterra del siglo XIX. Sin embargo, ni la voz narrativa se limita a narrar ni la autora a retratar: la crítica subyace en la complejidad de los personajes, específicamente los femeninos, para cuestionar y desafiar las convenciones sociales —pero sobre todo las de género— de la época. El discurso se vuelve tan sutilmente subversivo, que varios críticos afirmaron que la novela era una obra maestra si la había escrito un hombre, pero una aberración si la había escrito una mujer. Así pues, Evans tuvo que desvincular su identidad de su obra para que esta pudiera abrirse paso en un mundo dispuesto a escuchar su voz, siempre y cuando no resonara como suya.
La voz y sus ecos
El proceso creativo, entonces, es un acto de creación bilateral: el artista crea la obra a la par que la obra crea al artista. No es necesario remitirnos únicamente a las grandes figuras en la historia del arte y la literatura, vale la pena recordar antes las expresiones más modestas que nos han acompañado en momentos específicos de nuestras propias vidas: los diarios sobre los que desbordamos nuestros insomnios, los trazos desenfrenados en medio del agobio, las melodías que se tejen sobre el piano para construirnos un espacio de calma. Hay veces en las que el entorno no tiene un efecto directo sobre la obra, pero siempre existen ecos que pueden percibirse en mayor o menor grado.
Nada deviene de la nada y, si bien la obra y el autor son entes separados y enteramente autosostenidos que pueden en cualquier momento separar sus caminos, es innegable que en algún momento debió existir un punto de encuentro, un punto en el que el uno fue indisociable del otro, donde ambos estuvieron hechos de lo mismo. Dirigir nuestra atención hacia ese punto de encuentro y reflexionar en torno a las huellas contextuales que encontramos en él no significa negar la autonomía de ninguna de las partes, sino reconocer los procesos interconectados.
El arte, en cualquiera de sus formas, es un medio de expresión, un discurso, el testimonio de que alguna vez una voz habló. Esa voz viene de algún lugar: una boca en un cuerpo, un cuerpo con contexto y memoria. Un cuerpo que se inserta en un mundo, que vive y es vivido. Y esas vivencias reverberan, dejan huellas y producen ecos.