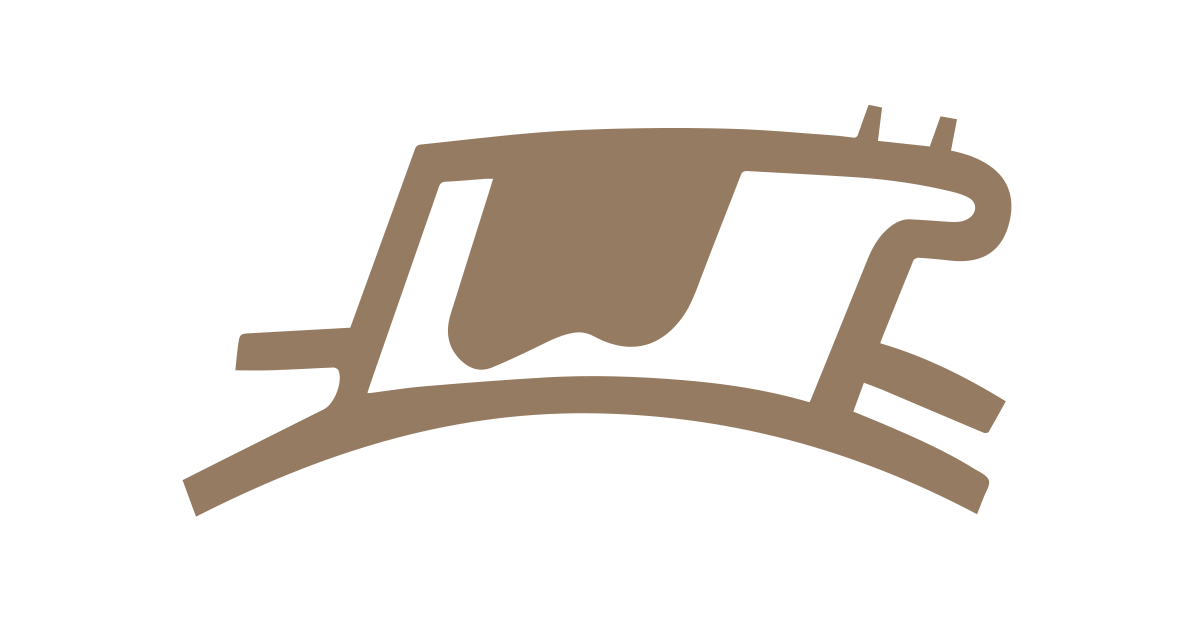Devolver al mundo la mirada: notas sobre la vida y obra de Lola Álvarez Bravo
Considerada la primera fotógrafa mexicana, Lola Álvarez Bravo buscó descifrar y plasmar en gelatina de plata sobre papel el espíritu de aquellos que se mostraban ante su cámara.

Desde pequeña, Dolores Martínez de Anda supo que deseaba mirar la vida desde un ángulo distinto del que usualmente lo hacían las mujeres de su época. Tras quedar huérfana a los 13 años, ella y su hermano mayor se trasladaron de Jalisco a la Ciudad de México en 1916, donde se enfrentó al crecimiento vertiginoso de la ciudad, producto de la industrialización. Fue por esa época también que conoció a Manuel Álvarez Bravo, de la mano de quien descubriría la pasión por la fotografía y con quien se casaría años más tarde, en 1925, adoptando así el apellido con el cual se le conoció a partir de entonces (incluso después de su separación y eventual divorcio algunos años después).
Lola y Manuel incursionaron en la escena artística de aquella primera mitad del siglo XX —pensemos en el muralismo, el ímpetu posrevolucionario, la migración europea y latinoamericana, el auge de la arquitectura funcionalista— no solo por su trabajo como artistas, sino también por su quehacer como promotores culturales. Desde el inicio, el matrimonio convirtió la sala de su casa en galería de arte, donde además de exponer su propio trabajo exhibieron obras de amigos como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Frida Kahlo.
El vínculo entre Frida y Lola pronto trascendió la afinidad artística para convertirse en una amistad que perduraría hasta la muerte de Frida en 1954.
El espíritu de las cosas
Lola Álvarez Bravo inauguró su primera exposición individual en el Palacio de Bellas Artes en 1944; sin embargo, su carrera como fotógrafa inició varios años atrás. Después de contraer matrimonio con Manuel, la pareja se trasladó durante un año a Oaxaca, donde instalaron su primer cuarto oscuro. A pesar de la reticencia de su marido, Lola decidió involucrarse de manera activa en el taller de fotografía y comenzó a desarrollar una conexión entre el ojo y la lente, de modo que el primero le sirviera para interiorizar el mundo, y la segunda, para exteriorizar aquello que veía.
También por aquella época llegaron al país los fotógrafos Edward Weston (Estados Unidos), Henry Cartier-Bresson (Francia), Tina Modotti (Italia) y Leo Matiz (Colombia), cuyas aportaciones renovaron la práctica fotográfica en México, donde predominaba la fotografía costumbrista focalizada especialmente en el paisaje y el retrato. Esta fotografía proponía una nueva manera de observar que prestara atención al discurso de las formas, las líneas y los ángulos, y la visión fresca y vanguardista de Lola no tardó en hallar un lugar en esta nueva corriente.
La importancia de sus lazos con otras mujeres comienza a esbozarse en la vida artística y personal de Lola desde temprano, pues su primera cámara —la Graflex— perteneció nada menos que a Tina Modotti. Cámara en mano, Lola le dedicó su vida a revelar su visión del mundo, sobre la cual decía: “Busco la esencia de los seres y de las cosas, su espíritu, su realidad. El interés, la experiencia propia, el compromiso ético y estético forman el tercer ojo del fotógrafo. Hay quien lo enfoca hacia el paisaje, yo me siento atraída por los seres humanos”.
Tras su separación de Manuel en 1934, Lola reforzó los vínculos tanto artísticos como personales con María Izquierdo, quien la invitó a participar en una exposición junto con diversas creadoras de la Sección de Artes Plásticas de Bellas Artes. Así pues, la independencia personal y profesional de la fotógrafa le abrió las puertas no solo para entrar en las salas de exposición, sino también para salir a recorrer el país.
La fotografía de Lola, lejos de mantenerse acrítica, buscó posicionarse respecto a la realidad que observaba a través de la estética —pero guardándose de los juicios de valor. Su obra es una biografía del México que le tocó vivir, desde escenas rurales hasta paisajes urbanos, una amalgama de contrastes que conformaban el complejo engranaje de una sociedad que se resistía a las descripciones rígidas, pero que puede comenzar a entenderse a través del caleidoscopio que constituye la producción artística de la época.
Lola Álvarez Bravo dedicó más de 50 años a desentrañar y registrar la esencia de todo aquello que se mostraba ante sus ojos. Precisamente en este afán de innovar las formas comunicativas de la fotografía, fue pionera en el fotomontaje y el fotomural, impartió talleres en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (la antigua Academia de San Carlos), colaboró con diversas revistas y periódicos, y dirigió el departamento de fotografía de lo que hoy es el INBA.
En 1951, abrió la Galería de Arte Contemporáneo, en la cual organizó la primera y única exposición individual en vida de Frida Kahlo en 1953.
Retratar el dolor desde el cariño
A pesar de trabajar con medios distintos, la pintura de Frida y la fotografía de Lola plasmaban cosmovisiones similares, en las que la introspección era el mecanismo mediante el cual se ataban la imagen y el cúmulo de significado —de espíritu— detrás. Tanto para una como para la otra, el arte tenía una función estética y una función social, pero al centro de todo se colocaba una verdadera disección en vida del objeto de estudio, el afán por desentrañar sus misterios a través de la mirada, y plasmarlo no tal cual se ve, sino tal cual es.
No es casualidad que el retrato conforme el grueso de la producción artística de ambas, pues es un ejercicio que nos permite sostener la mirada y realmente comprender la humanidad de aquel que se mira, ya sea otro o uno mismo. Sobre esta práctica, Lola afirmaba: “Para hacer retratos tiene uno que interiorizarse, escudriñar a la persona hasta lo último y estar pendiente de sus maneras, de su actitud. De quién es y cómo es”.
Frida Kahlo y Lola Álvarez Bravo se conocieron en su juventud, cuando Frida y Diego colaboraron en varios proyectos con el matrimonio Álvarez Bravo. Las dos mujeres forjaron vínculos más allá de su quehacer artístico, también consolidaron una amistad que las acompañaría por el resto de sus vidas, y que marcaría por lo menos dos hitos en el legado de ambas.
Entre 1944 y 1946, Lola realizó una serie fotográfica de Frida en su Casa Azul de Coyoacán. En ella, Lola buscó plasmar el dolor físico y emocional de la artista, con el objetivo inicial de llevar la historia de su vida a la pantalla grande a través de un documental. Si bien el largometraje nunca se concretó, las fotografías por sí mismas son una ventana invaluable a la intimidad de Frida, donde se conjuntan la vulnerabilidad y la fuerza tanto del cuerpo como de la mente.
La locación tampoco debe pasarse por alto: Frida vivió en esa casa durante diversos periodos a lo largo de su vida: la enfermedad de su infancia (etapa en la que convivió de cerca con su padre, aprendiendo de él el oficio de la fotografía), la convalecencia tras el accidente en su juventud (durante la cual comenzó a acercarse a la pintura de manera formal), y ya como adulta, casada con Diego y con una carrera artística consolidada. Este lugar es una especie de santuario atemporal en el que Frida vivió momentos agridulces, marcados por la enfermedad, el cariño, el sufrimiento, la familia. Este lugar es la materialización misma de la intimidad de Frida, pues ella se formó dentro de sus paredes.
En 1953, unos meses antes de la muerte de Frida en julio del 54, Lola organizó la primera exposición individual de la pintora en la Galería de Arte Contemporáneo. Como lo confesó la fotógrafa en una entrevista en 1970, este evento se inscribió en su memoria como una de sus más grandes satisfacciones, pues fue el único homenaje en vida al que la artista tuvo la oportunidad de asistir. De hecho, la salud de Frida era tan delicada, que tuvo que ser trasladada a la galería en ambulancia, y ocupó su sitio en una cama de hospital al centro de la sala. No obstante, tal era su emoción que todo esto sucedió bajo recomendaciones del doctor, quien aseguró que le haría más daño quedarse en casa.
Así pues, el legado de Lola Álvarez Bravo para la escena cultural mexicana trasciende la fotografía —aunque de ninguna manera esta es menos relevante—: propone una forma distinta de ver y relacionarse con el entorno, desde una perspectiva que permita no solo mirar, sino procurar un vínculo con aquellos a nuestro alrededor. Lola no fue una fotógrafa de estudio, le interesó salir, conectar, experimentar con la fotografía y con la realidad en un nivel personal, convertir la pasividad de una mirada en una acción contundente. Nada más contundente que una conexión: hacer de la fotografía un diálogo, poder mirar el mundo y devolverle en forma de regalo aquello que hemos visto.