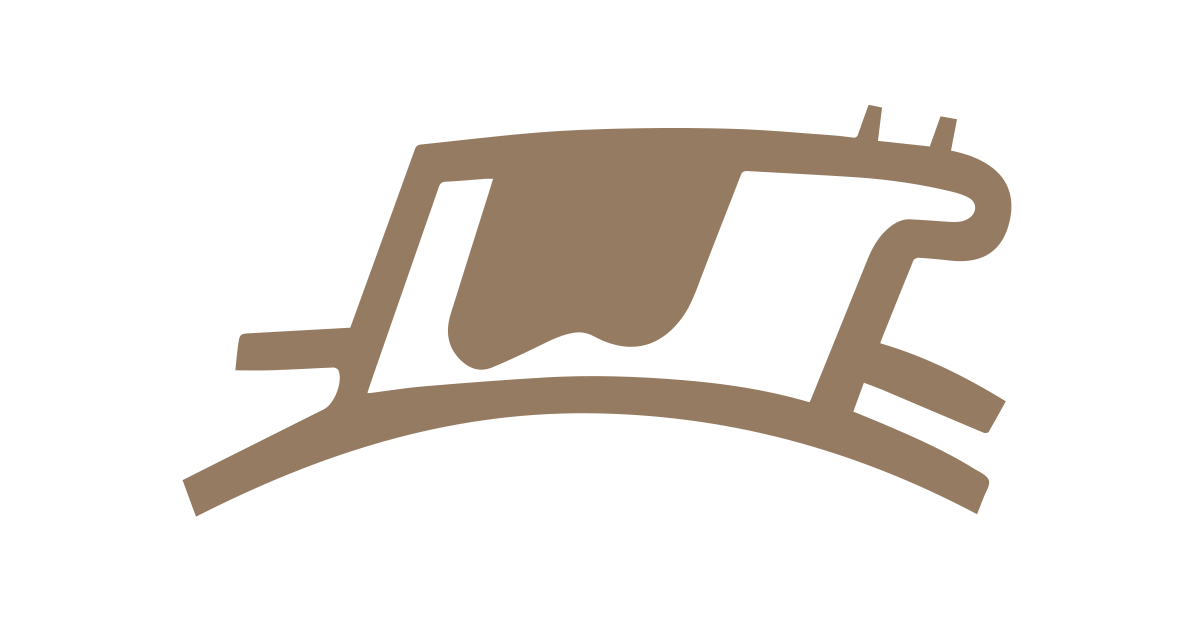Epifanías
En este trabajo grupal, reflexionamos acerca de las diversas formas en las que tiene lugar una epifanía en el imaginario colectivo.

Etimológicamente, “epifanía” deriva del griego antiguo epiphaneia, que se refiere a todo tipo de aparición y manifestación inesperada. Sin embargo, ya en tiempos helénicos, esa palabra se usaba sobre todo en un sentido religioso para describir la percepción sensorial humana de alguna deidad, a menudo acompañada de fenómenos luminosos. La tradición católica la adaptó para nombrar las fiestas que toman lugar anualmente el 6 de enero (el último de los doce días en los que se festeja la natividad de Jesús).
En principio, la Epifanía, más conocida en México y varios países de influencia hispana como Día de Reyes, conmemora la encarnación del Mesías, o lo que es lo mismo, la manifestación humana de Jesucristo en el mundo. Por eso, como ningún otro, este es un día de hallazgos maravillosos: la expectativa de los regalos (o el carbón) bajo el árbol hace que los niños madruguen y el niño en la rosca condena a sus padres adoptivos a la tamalada del Día de la Candelaria.
Siguiendo la estela de estas apariciones inspiradoras y cautivadoras, hemos reunido una serie de reflexiones sucintas que exploran diversos aspectos de la epifanía y su recurso en el arte, la literatura, la comida, la ciencia y la vida cotidiana.
Parábola de Epifanía
Epifanía se apartó de todos y peregrinó la cuarentena a solas. Después de un tiempo se extravió y por más que caminaba no daba con nada ni se encontraba con nadie. Era como si llevara el desierto consigo y no pudiera salir de él. Por más que hacía esfuerzos por volver, siempre se encontraba en el centro de sí misma, baldía, una duna igual a otra, suya-única-y-autosuficiente, completa en su completa identidad.
Redonda. Vacía de toda vaciedad. Espejo de sus propios pensamientos, un día se topó accidentalmente con tres hombres. Uno llevaba mirra, otro incienso y el último oro. Cuando Epifanía recobró la facultad de la palabra, los saludó y les preguntó adónde se dirigían en tan curiosa marcha. Los tres hombres le contaron que iban de camino a un pueblo a orillas del desierto con presentes para un gran señor. Ella se rio y les dijo que los grandes señores no necesitan que nadie venga de tan lejos a presentarle regalos tan insignificantes. Uno de ellos le respondió: “¿Ves este desierto? ¿No es vasto e interminable y está hecho todo de lo mismo, de manera que cualquiera se pierde fácilmente en sus confines y entonces es imposible escabullirse de él? La arena es abundante y aun así está sola en su abundancia. Así somos las mujeres y los hombres, nos creemos magníficos y autónomos, caminamos solos y pronto olvidamos cómo hablar; necesitamos que alguien nos obsequie su rostro, su sonrisa y su palabra para recordar que el mundo es más grande que nosotros mismos. En este cofre ves incienso, lo tocas y se esparce en el aire, ligero. Pero son mi camino y mis pasos, mi rostro y mis manos, los que alegrarán los días de aquel a quien brindo esta ofrenda, porque no es mirra lo que doy, sino que me regalo a mí mismo”.
Epifanía permaneció callada y les pidió permiso para seguirlos hasta la orilla del desierto. Los tres peregrinos aceptaron y cuando le indicaron el camino de salida, uno se dirigió a ella: “Anda, Epifanía, lleva este mensaje contigo, cuenta adonde vayas que a veces apartarse cuarenta días, cuarenta noches, es necesidad, pero que quien se aleje recuerde que no se va para apartarse de su prójimo, sino para regresar a él”.
Salvador Ponce Aguilar
Epifanía gastronómica
Si por algo se caracterizan las epifanías, es por su carácter absoluto: el impulso mental es tal que el cuerpo se desborda. La epifanía también es, a fin de cuentas, una experiencia sensorial. La comida tiene un poder catalizador que conjuga la razón y la intuición para infundir un estado de plenitud y consciencia que va más allá de la lógica y la fisiología. Ya lo recordaba Proust en En busca del tiempo perdido, cuando Marcel prueba la madalena que le ofrece su madre y le sobreviene una sensación de bienestar y calma propias del recuerdo doméstico. Así como la mente tiene el poder de dominar al cuerpo, puede ser el cuerpo también quien detone una revelación a la mente y una transformación al espíritu.
En México, la rosca de reyes es el elemento protagónico del día de la Epifanía. El fenómeno cultural es innegable: la rosca comienza a aparecer en las panaderías semanas antes del evento, pero los primeros días de enero son siempre un banquete interminable de pan, azúcar, ate, fruta cristalizada, champurrado, chocolate y café de olla. Esta costumbre tan mexicana atravesó el Atlántico y llegó a nuestro país alrededor del siglo XVII como parte de las celebraciones de la Navidad. El origen de esta tradición se remonta a los ritos paganos de distintas culturas a las deidades solares en el solsticio de invierno, y durante la Edad Media fue cristianizado para representar el pasaje bíblico de la visita de los reyes magos al niño Jesús. De esta forma, el pan se transformó en rosca para simbolizar la eternidad divina y se cubrió de frutas que recrean las joyas de las coronas de los reyes magos, y en su interior se escondió la figurilla de un niño que rememorara el escondite del pequeño Jesús para escapar de la persecución de Herodes.
No es coincidencia que este pan tradicional tenga una genealogía cargada de influencias religiosas, pues la comida y la alimentación son elementos fundamentales en el imaginario y desarrollo espiritual. Pero es su carácter ritualístico el que agrega un ingrediente primordial a la rosca de reyes: la identidad. Cada 6 de enero se revive la experiencia proustiana de la madalena en la merienda, y basta una mordida para desdoblar un legado cultural y personal innegable que nos reafirma como uno y nos conecta con los nuestros.
Elena Eguiarte Pardo
Sabios de Oriente (Epifanía cristiana)
De niños les escribimos cartas y depositamos en ellas nuestros mayores deseos. Cuando ni siquiera sabía escribir dibujaba aquello que anhelaba con la esperanza de que entendieran mis garabatos. Tal vez pensé que, si eran magos, seguro lo sabrían todo. Al menos conocían cómo me había portado y si era digna de recibir sus obsequios. Teníamos la confianza de pedirles cosas, aunque apenas supiéramos sus nombres. Los amábamos por su tremenda bondad, pero ignorábamos por qué no se dejaban ver o acaso escuchar, y nunca lo cuestionamos. Fuimos felices en esa ignorancia y es probable que a muchos se nos haya roto el corazón, por primera vez, cuando conocimos la verdad.
Pero la verdad es que poco se sabe sobre ellos. Su origen radica en un acontecimiento de por sí fuera de la razón y lógicas humanas: el nacimiento de Jesucristo. Si nos dirigimos al relato original, o sea al bíblico, descubriremos que además no eran reyes ni magos ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar, y no venían de Europa, Asia ni África respectivamente. Tampoco sabemos cuántos eran ni el lugar preciso del que vinieron. De los evangelios canónicos solo el de Mateo los menciona, quien los describe como sabios procedentes de Oriente, se dice que eran hombres de alta posición de Partia, la región más poderosa después de Roma, cerca de la antigua Babilonia. Quizás eran judíos de los que permanecieron en Babilonia después del exilio, y por eso conocían las predicciones del Antiguo Testamento o lo que otros estudios señalan es que eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo. Solo aquellos que observaban el cielo y estudiaban la posición y el movimiento de los astros habrían notado una estrella inusual que se levantaba en el firmamento. Una aparición estelar que se convertiría en una revelación, la epifanía. Se trataba de La Estrella de Jacob (no la de Belén como usualmente la conocemos), aquella que estaba profetizada siglos antes y que anunciaba el nacimiento de un salvador. Probablemente se trató de una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte que se vio en el año 6 a.C.
Asombrados por la maravillosa constelación sintieron la necesidad de acudir a ella, así que emprendieron un camino que les tomó meses, pues no conocieron a Jesús recién nacido en el pesebre sino que, tal como lo señala el relato, Jesús ya era un niño, probablemente de uno o dos años. Cuando llegaron a él se postraron para adorarlo, y entonces sí, abrieron sus cofres y le presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Los estudiantes de la Biblia han visto símbolos de la identidad de Cristo en los regalos. El oro era un presente digno de un rey; el incienso, para una divinidad; la mirra, una especie para un hombre mortal que anunciaba su muerte. Qué bueno que nunca se nos ocurrió pedir un regalo como esos y que, aunque no eran los de Oriente, teníamos a nuestros propios sabios. De niños vivimos una epifanía cada 6 de enero, la aparición milagrosa de nuevos tesoros en la sala de la casa y la revelación de que portarse bien siempre trae buenas consecuencias.
Aída Quintanar
Epifanización de una bota vulgar
La epifanía literaria —quizá más ligada a la pagana que a la cristiana, aunque también podría contener lo sagrado sin religión— se refiere a la percepción insospechada de instantes de la realidad, en los cuales la cotidianidad alcanza un nivel de trascendencia insólito —poético— en la mente del observador. Momentos fugaces, incluso vulgares, de dicha humana que el artista procura atrapar y plasmarlos en una obra.
Fue el escritor James Joyce —autor de Retrato del artista adolescente (1916), entre otras obras parteaguas en la literatura universal— quien acuñó el término epifanía en el universo literario contemporáneo. De 1900 a 1903, escribió una serie de textos breves que denomina “Epifanías”, y que describen situaciones cotidianas en las cuales personajes, objetos o eventos simples de pronto son revelaciones maravillosas que el creador intenta registrarlas o, ya en término joyceano, epifanizarlas. Trozos de existencia ordinaria en los que el poeta capta su dimensión sagrada.
En mi infancia y el Día de los Reyes Magos, tuve un momento en el que podrían caber los tres tipos de epifanías recién descritos: la pagana, la cristiana y la literaria.
Aquella vez, por alguna circunstancia familiar, mi madre, mis hermanos y yo pasamos la noche en casa de unos primos: allí recibiríamos los regalos de los Reyes Magos. Yo no podía dormir por dos motivos: la emoción de recibir regalos de seres mágicos y sabios, y porque a esa edad no me gustaba dormir en casas que no fueran la mía. Entonces decidí esperar escondido en la sala a los Reyes Magos.
Cuando supuse, por la oscuridad total —salvo el reflejo del parpadeo de las luces del árbol de Navidad en el pasillo de los cuartos—, que toda la casa dormía, me paré de la cama y me dirigí, cuidando de no chocar con algún objeto o mueble y de no hacer ruido, hacia la sala. A pesar del temor a lo desconocido, estaba dispuesto a dar la cara a los Reyes Magos. La sala estaba iluminada solo por el árbol, en cuyo derredor había zapatos sin par y de diferentes tamaños de cada niño y niña.
Escuché un ruido. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Pensé en regresar corriendo a la cama: si los Reyes me descubrían, era probable que me dieran carbón de regalo como hacen con los niños mal portados. Pero, me agaché detrás de un sillón, al acecho de mis presas. Y vino la aparición, la manifestación, la epifanía: vi moverse una bota gigante, negra, polvosa, desgastada, poco digna de un rey o un mago. Quedé hechizado por un instante, suspendido en el tiempo, debido a esa bota vulgar que me confirmaba que los Reyes Magos, de quienes ya sospechaba, existían.
Roto el hechizo, no quise mirar más, volví a gatas a la cama. Me metí entre las cobijas y no salí de allí hasta que, ya de día, mis hermanos y primos me despertaron. “¡Ven a ver los regalos que nos dejaron los Reyes Magos!”, exclamaban, eufóricos. Sin embargo, esos regalos ya no me emocionaban tanto como la dicha vivida la noche anterior.
Alberto Manuel Sánchez
Eureka: la serendipia no es una epifanía
La serendipia es el fracaso provechoso de una empresa; es lo que se descubre sin querer cuando tomamos la decisión correcta (es decir, una mala decisión). Lo que sabemos por serendipia tiene un matiz particular que lo separa de lo que conocemos tras una epifanía y que está cimentado, precisamente, sobre un error genético. Ambas son formas de la revelación, pero las distinguen entre sí al menos dos consideraciones: en la dirección verbal de esta dialéctica epistemológica está la primera: conocer implica saber algo acerca de algo o alguien, pero no así lo inverso. Quien conoce a Luis, por ejemplo, sabe muchas cosas de él, como que fue un filósofo mexicano concebido por un padre catalán y una madre potosina, que escribió un libro titulado Creer, saber, conocer y que tuvo un hijo “irritable, lenguaraz, cejijunto y fanático del futbol”. En cambio, saber que Juan se irrita con muy poco, que no tiene pelos en la lengua, que posee el atributo facial más conocido de Frida Kahlo y que no lo desencantan las derrotas incesantes del Necaxa no quiere decir que conozcamos realmente a Juan.
Quiero decir que sabemos algo sobre aquello que no nos hemos topado de frente, y conocemos lo que (o quien) se aparece. La serendipia es el reconocimiento abstracto de lo oculto (el juego de palabras es adrede: es un conocimiento más escarpado y largo que el del encuentro inmediato). En cambio, la epifanía es la presencia súbita de lo ausente. Lo que media entre el saber y el conocimiento es la lejanía del objeto: este la suprime, aquel la exagera cuando no la soslaya. De la misma forma, la epifanía acontece como algo insospechado por remoto, mientras que la serendipia es la aprehensión de una evidencia oculta en una proximidad deslumbrante por colosal: más que la revelación de una ausencia, la serendipia es la caída en cuenta de su ocultamiento.
La otra consideración que separa a la serendipia de la epifanía tiene que ver, precisamente, con la pericia de quien la vive para mediar ese ocultamiento. La mayoría de los estudiosos de la serendipia (desde Horace Walpole, quien acuñó el término, hasta filósofos del conocimiento más cercanos a nuestros días, como Charles Peirce) coinciden más o menos en la misma intuición: que una serendipia requiere de una competencia particular de quien la experimenta para captar la trascendencia de lo que, tras un descuido, emerge por casualidad. Dicen ellos que una manzana puede descalabrar cualquier cabeza, pero que no todas las cabezas que pueden desandar el camino del dolor para derivar las fuerzas gravitacionales pensarán que es sensato buscar sombra bajo un manzano.
A la serendipia parece que la define algo más elemental que el sentido de conquista y de la comprensión súbita: la construcción de la posibilidad de una irrupción con los vestigios de un descuido. La serendipia acontece como resabio de una negligencia; sin querer, el descubridor halla la respuesta a una pregunta que no se hizo gracias a un fallo seminal (dejar que se contamine un cultivo —así se descubrió la penicilina; ignorar una traducción —así llegó Colón a este continente—…), y esa respuesta a su vez encuentra a una persona capaz de aprehender su enigma. Como la epifanía, la serendipia también acontece a quien es digno de tomar conciencia de lo que aparece, pero su descubridor ideal, a diferencia del primer sujeto, lo es porque es incapaz de seguir un plan trazado. La serendipia le ocurre a un extraviado que ha debido fundar un camino del deseo para salir del polvo que él mismo ha levantado.
Gerardo Alquicira Zariñán
Percibir un “no sé qué”
El medio plano, la media distancia, es útil para concebir nuestro entorno y tener una percepción general de una realidad a prueba de sorpresas, una realidad severa, solemne. La rutina se convierte en la carcoma que todo lo destruye y, sin percatarnos siquiera, nuestra realidad se opaca. Todo está visto, “no hay nada nuevo bajo el sol”, todo está hecho y nuestra presencia en el mundo es solo un ciclo infinito de acontecimientos tediosos, con uno que otro sobresalto cuando esa realidad nos desconcierta y alborota la tibieza.
Las epifanías cotidianas son las que dan el brillo perdido a esa realidad mediana. La realidad no las mantiene ocultas. Se revelan cuando nos enfocamos en las realidades mínimas, en esos objetos o acontecimientos minúsculos, instantáneos, efímeros, y hacemos que estos se enlacen con el infinito.
Todo lo aparentemente conocido descubre una novedad, lo preciso es desacostumbrarse. Aislar el sonido de la algarabía. Intensificar al objeto, al gesto, a la emoción. Percibir un “no sé qué” que con su luz ilumine constantemente nuestro mundo.
Nada está acabado. La realidad está ahí esperando qué podemos hacer nosotros con ella, qué posibilidades descubrimos, de qué otra manera la pensamos, la nombramos, la amamos.
Sandra Molina Arceo