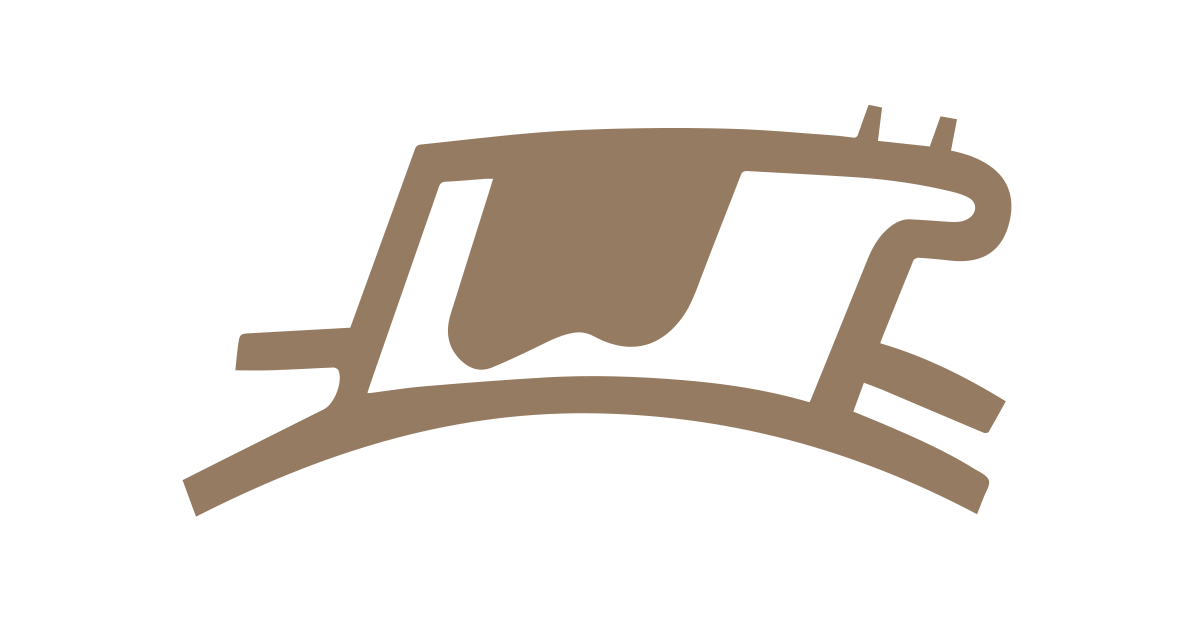La vida reposa en la casa del libro
Las bibliotecas hacen algo más que resguardar la memoria del mundo: son garantes del diálogo público, la concordia y la libertad.

George Orwell reflexionó que la biblioteca es el único sitio donde aún se puede estar un largo rato sin sentirse obligado a gastar dinero. (Hasta hace poco, “entrar y quedarse” era una combinación verbal más eficaz para destacar la forma específica de la movilidad en la biblioteca: allá iba quien lo deseaba y nada le impedía quedarse ni marcharse cuando quisiera). La formulación orwelliana original más bien les atribuye este portento a las librerías, pero un axioma trágico y una falacia de generalización justifican la paráfrasis: ninguna bookshop es inmune a las restricciones ni a la insulsez propias de los lugares transaccionales, y la que Orwell conoció y referenció en su ensayo también era, para sobrevivir, una biblioteca de cuota, donde los vecinos podían tomar prestadas las piezas del catálogo a cambio de un depósito no retornable de dos peniques.
Cualquiera que haya estado el tiempo suficiente en una librería ha experimentado la mirada inquisitiva, pero mal disimulada, de un bookseller que sospecha de sus intenciones cuando se agacha a revisar las repisas inferiores de un librero o sostiene con malicia un ejemplar embalado —conozco una persona que hace años halló un placer inaudito en jugar a las atrapadas con los empleados de una conocida librería mexicana; según me dijo, ni siquiera la aventura de la caza y la disección de las oportunidades literarias se compara con este regocijo: ser la presa y no el depredador. Por lo demás, a todos nos ha silenciado alguna vez el irritable chitón de un bibliotecario arisco.
En una biblioteca, la estancia precede a la esencia: en ella estamos —quiero decir que no transitamos— para ser. La biblioteca no es un pasaje sino un destino que anima una relación gregaria inaudita: la gente en ese lugar conviene en guardar silencio para convivir en paz. Por eso, si no es el último, hoy la biblioteca al menos es el baluarte más importante del interés social: con ella y en ella establecemos una relación desinteresada, solidaria y no mediada por las exigencias múltiples del consumo. La biblioteca es un lugar como la casa propia o la oficina: es un recipiente de nuestra identidad, un sitio que nos apropiamos y transformamos para dar cuenta de nuestra presencia. En contraste, los no-lugares —la sala de abordar de un aeropuerto, la fila del banco…— son territorios de tránsito, de anonimato y de espera.
El libro y los otros
En la antigüedad, solo la gente adinerada y los militares de altos rangos podían amasar una biblioteca: los primeros contaban con la liquidez para hacerse de los costosos y rarísimos volúmenes copiados a mano y mandar expediciones al otro lado del Mediterráneo para engrosar sus colecciones con rarezas literarias y filosóficas; los segundos los tomaban como botín de guerra en sus costosas y rapaces campañas por el oriente y la zona bárbara más allá de la ecúmene. A los eruditos que carecían de estos privilegios les quedaban otros tres modos para hacerse de una bibliografía: escribirlos ellos mismos, el préstamo in situ —el Dr. Oscar Weise anotó que Cicerón se benefició de los acervos que Sila y Lúculo habían heredado a sus respectivos descendientes— y el robo. De los tres, el más fascinante es el último, porque se trata de una aporía esencial de la biblioteca: el hurto merma el catálogo, pero lo mantiene vivo.
Tan esenciales como el catálogo son el movimiento y la renovación constante para la biblioteca. Todo lo que la habita —los lectores, los libros, el silencio, los estantes, el polvo…— existe en tanto que renovación empecinada: la biblioteca es la casa de lo que siempre está por venir (los lectores futuros, los libros que se están escribiendo, el mismo silencio de siempre, el polvo de la fantasía y la memoria de las personas…); es la resistencia contra el peso muerto de la historia; es la habitación de lo que no se queda quieto, de lo que aspira a contravenir la inercia mortal del tiempo, de lo que de-viene y se marcha y retorna como algo siempre extraño.
De ahí que la bibliocleptomanía y los vanos esfuerzos por contenerla sean tan antiguos como la biblioteca misma: el robo profesional de libros —el saqueo de obras que no recurre a la violencia ni a la estafa, la apropiación de volúmenes que no se sirve de una transacción forzada, como la que cometieron los emisarios de Ptolomeo III, quienes gustosamente dieron por perdida la fianza que las autoridades atenienses les pidieron a cambio del préstamo de unos valiosos rollos con obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, para adueñárselos y depositarlos en la Biblioteca de Alejandría— solo fue posible cuando los que no podían costeárselos ni tenían conocidos poderosos que se los procuraran pudieron aprovecharse de la proverbial nobleza bibliotecaria.
Los libros son caros: cuestan maratones intelectuales sin fin y desvelos burocráticos crueles, pero también son amados. No se posee un libro como una silla o un sombrero: el deseo de los libros no toca la esfera del provecho; no los apreciamos después de abrirlos, calzarlos ni manejarlos. Inertes y gallardos: esos imanes de pelusa y cadáveres de moscas azules son oleadas de recuerdos, de procedencias, de huellas y de fatalidades que se confeccionan un velo con los vestigios de nuestras vidas, de los esfuerzos que hacemos para conseguirlos y de los afanes que con ellos procuramos satisfacer.
Los libros de una biblioteca pública no se roban porque la posesión deja huellas: le pertenecemos tanto a nuestras cosas como ellas a nosotros. Los catálogos de las bibliotecas públicas exigen una posesión sin aprisionamiento, una apropiación sin personalismos, la abnegación más heroica: los libros de una biblioteca pública no se roban, ni se rayan, ni se cercenan ni se pliegan porque devienen algo más con cada cicatriz causada por el egoísmo y el menosprecio del futuro (los cerros no demudan su ser cuando el aire barre su tierra o uno de sus árboles se derrumba; el codex deja de ser lo que fueron cuando pierde una hoja). En la biblioteca solo está permitido copiar e “intercalar hojas de limpio papiro” —como advertía la Biblioteca Turriana)—, porque un libro es lo que leyó la última persona que lo tuvo en sus manos. En eso también se parecen los libros a las personas y a los ríos.
Instrucciones para ordenar una biblioteca
Pero los libros de nuestras bibliotecas exigen lo contrario, por el mismo motivo: nos piden notas al margen, desarticulaciones y luchas feroces contra su encuadernación.
Que todos los libros cuentan historias es un tópico que apenas se salva de la redundancia. También lo es que un libro cerrado cuenta historias, porque el objeto libresco tiene, de suyo, una magia narrativa esencial y autárquica, que funciona independiente de su contenido —los testigos de un amor desengañado, de una despensa vacía, de un número telefónico al que nunca llamaron dan cuenta de ello. Pero confesar que las historias a libro cerrado son tan valiosas como las de sus entrañas es un lance valeroso: es convenir, contra la ortodoxia bibliófila, en que lo esencial del libro no es la historia de la edición, sino la de su advenimiento.
Los libros de las bibliotecas públicas cuentan una historia colectiva (principalmente la de una concepción cultural sobre el espacio y el tiempo); pero es seguro que casi ninguna biblioteca privada sigue un orden concreto. O mejor: la mayoría se alimenta de un desorden intencionado que ha adquirido la apariencia del orden por un conjuro secreto que se parece mucho a la puesta en marcha de un hábito —la idea original es de Walter Benjamin. Las bibliotecas privadas se salvan de volverse laberintos indescifrables porque sus compiladores conocen tan bien sus recovecos como Esmeralda las sinuosidades que la encaminaban a la Corte de los Milagros. Su desorden no tiene nada que ver con la desidia y la apatía: una impenetrable mezcla entre la costumbre y una armonía privada de intimidades, prefiguraciones biográficas, asociaciones instintivas, reflejos sensibles, discursos privados y memorias personales le dan sentido.
La forma en la que ordenamos una biblioteca habla menos de los libros que contiene que de nosotros mismos: habla de nuestros ritmos vitales y de su advenimiento como sustentáculo de nuestro espíritu. El catálogo de esta biblioteca no sirve para facilitar la localización de un volumen; por el contrario, su mezcolanza es útil para extraviar al curioso. Este meticuloso desorden no es un catálogo de proximidades históricas, alfabéticas ni temáticas: es la puesta en escena de un diálogo con aquello que no quiero olvidar. De un diálogo conmigo mismo.
En esta biblioteca privada hay excomunión reservada a su dueño contra cualesquiera personas que enajenen algún libro de su colección sin que puedan ser absueltas jamás, aun cuando lo destruido, empeñado, vendido o robado fuere repuesto: en ella hay libros irremplazables que me hablan de mí porque son yo, y robarlos es quitarme un pedazo de mi carne.
—¿Has leído todos estos libros? —me preguntó un amigo, asombrado y escéptico, cuando le mostré mi biblioteca.
—No, pero sí que recuerdo dónde y cuándo adquirí cada uno —respondí, mientras lo guiaba fuera de esa habitación.
El moderno amanuense
La ley del libro nos vuelve amanuenses a todos. En la segunda sección de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras trabajó mucho tiempo el mejor de nosotros. Él era un anciano calvo con la piel moteada por el sol. Su frente estaba labrada por tres filas de arrugas paralelas, y sus ojos pequeñísimos recreaban los vanos de una vieja buhardilla en ruinas (la metáfora también sirve para matizar la textura de su piel: opaca, reseca y áspera como la madera adosada en las tinieblas de un desván callado). Además, era pequeño y parsimonioso, pero diligente como su prodigiosa labor.
Ni siquiera en la peor canícula se despojaba de su suéter deshilachado. Todos los días, se sentaba en su scriptorium expropiado de la biblioteca para copiar en su cuaderno todas las traducciones del Gran diccionario español-francés / francés-español. El sonido de su pluma rasgaba el velo que tejía el silencio polvoso del lugar y se mezclaba con un rumor de teclas, folios y tos para cobijar ese juego de serendipias y faenas literarias.
Ese hombre nunca dejaba de sonreír: parecía que nació con los labios izados para dejar siempre al descubierto, por una bien conocida ley de la compensación vital, la escena de su mudez mendicante. Pero el moderno amanuense no solo era mudo: también estaba por quedarse ciego. Para leer las palabras cerraba su ojo izquierdo, se inclinaba sobre el libro y acercaba el ojo sano a las páginas, como si pretendiera verle el rostro a una hormiga.
¿Todos los ratones de biblioteca estaremos condenados a lo mismo: a gastar la luz del alma para iluminar los libros? ¿A quedarnos mudos de tanto escuchar con los ojos a los muertos?
El saber y la libertad
Las bibliotecas no tienen murmuraciones, cuotas, explosiones y muchedumbres como el cine; ni quehaceres cíclicos, tedio y repetición como el hogar; y no son ágoras bulliciosas como los parques. Para estar allí no debemos retribuir nada (admitámoslo: ni siquiera lectura). ¿Existe un gesto más libre que estar en un sitio por mero gusto? ¿Existe algo más emancipador que la igualdad de condiciones bibliográficas? ¿Y existe algo más revolucionario (la idea original es de Irene Vallejo) que “permitirle a todo el mundo amar su pasado” y enterarse de las mismas cosas?